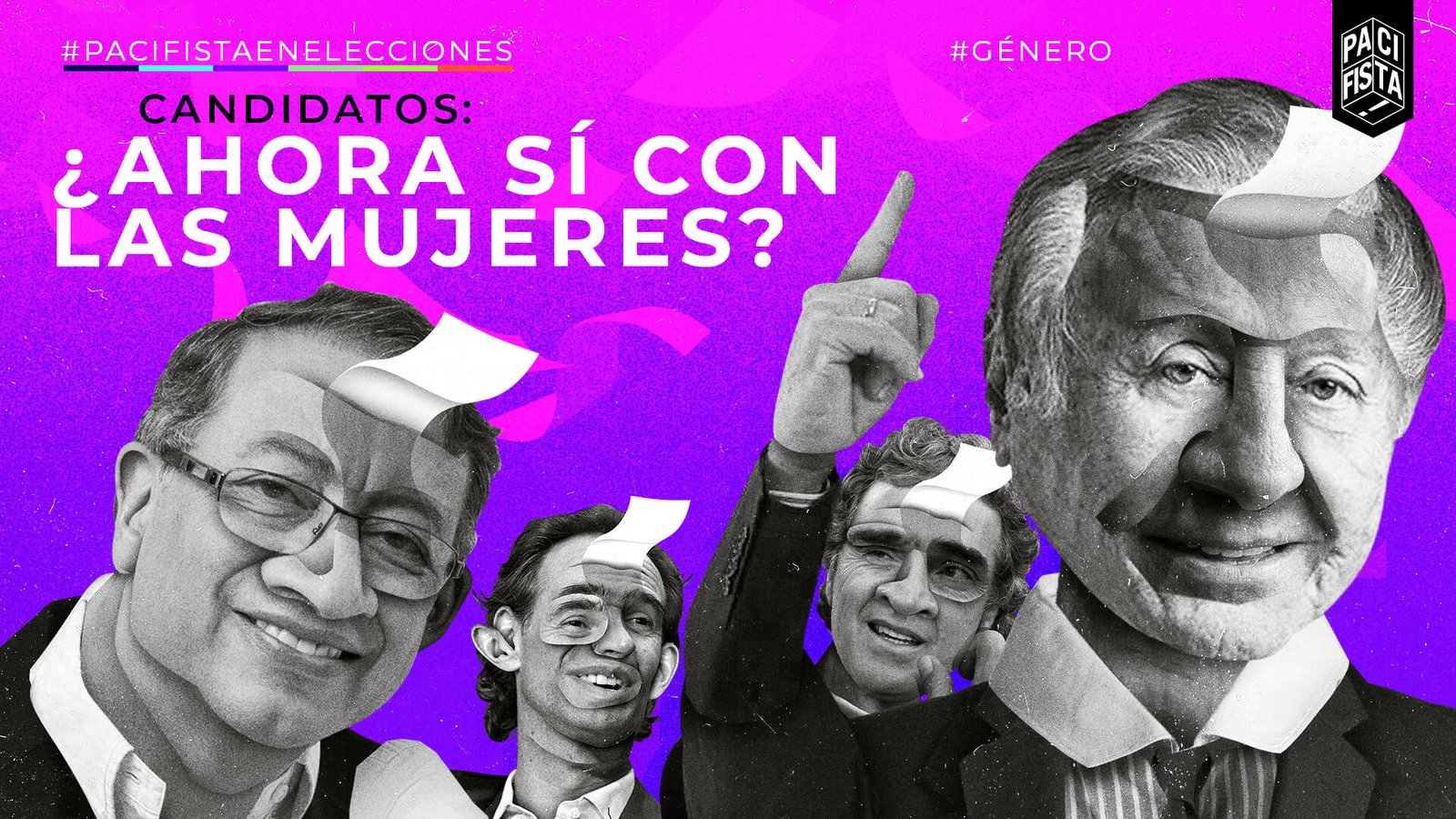De un momento para otro, estamos simplemente entregados a sobrevivir. De un momento para otro no somos más que vivientes consignados a la apertura extrema de su fragilidad.
***
Me han rondando por estos días los inventarios de Margo Glantz, y he pensado en ir haciendo a mi manera un inventario afectivo de lo que voy viviendo en la pandemia, intentado seguir algunas irradiaciones de lo que percibo en el ambiente, entre los cuerpos cercanos, en la virtualidad de los contactos a distancia, en mi relación cambiante con las cosas. Quizá sea una forma de adaptarme a la dislocación de la vida que atraviesa estos días. Porque de pronto el mundo se ha tornado en una red global de ansiedades y ya nada es lo que era. Ya nada es porque parece tambalearse en cualquier momento hacia una catástrofe más consumada, porque todo parece existir en el modo de la incertidumbre, de la interrupción que se desliza hacia el deshacimiento.
El tono apocalíptico se difunde hoy tanto en el ambiente que los pequeños hasta se preguntan: ¿cuántos años le quedarán a la tierra? ¿tendremos nietos? ¿seremos como los dinosaurios? También en ese tono se siente, a veces, un goce en la inacción, en el dejar así, en la quietud de acoger lo que ya sea. Porque quizá en toda declinación del tiempo, y avidez de lo acabado, una catástrofe mira impávida e imbatible la temblorosa indefensión del viviente, y ya no tengamos que temer más por el contagio. Pero por lo pronto, tememos, tememos en la mayor parálisis. Porque muchos sentimos que no hay mucho que hacer, sólo esperar, aprender a vivir en la modalidad de un cierto deshacimiento.
Quizá ir haciendo este inventario fragmentario sea una manera de atender simplemente a esta dislocación, sin intentar dar cuenta de ella en ciertas categorías conceptuales, en expectativas de sentido que la cierren, y le roban su poder de alteración. Una manera de escapar de las lecturas filosóficas sobre lo que está pasando, que se multiplican por estos días, y que sólo tendencialmente me han reconfirmado lo que ya había encontrado en el autor. Quiero evitar la voz explicativa, la voz que da respuestas y ofrece diagnósticos y salidas. Quiero atender al momento, a lo que divide el presente en lo menos esperado, y en la suspensión de la espera.
Porque sin duda vivimos un tiempo de suspensión. Paramos las actividades usuales, muchos vivimos hace ya varios días en el encierro, detenemos movimientos, viajes y algunos planes. Y la economía se detiene y se trastoca, amenza con irse a pique en la detención de todo que estamos viviendo. Pero es también un tiempo maníaco, de una enorme intensidad contenida y desplegada en el mismo lugar:
Seguimos las noticias de los países que están más infectados, así como el conteo de los contagios en Colombia, tememos por amigos y familiares, vamos sintiendo cómo el virus se esparce incontrolado, sin que haya los sostenes políticos y sociales para contenerlo, para protegernos, para activar diferentes formas de cuidado.
Aquí en Colombia tememos al virus mucho más porque desconfiamos, desconfiamos de todo: de las instituciones de este país siempre consignadas a defender intereses de unos pocos, del sistema de salud que es aquí muy precario; de la responsabilidad en el cuidado de cada quien, de la atención que se prestará a los otros, porque aquí se ha incorporado mucho, quizá como herencia colonial, esa mentalidad de “sálvese quien pueda”; de la escasez de recursos que empuja a las personas a seguir trabajando y circulando; del acaparamiento de los más ávidos y desconsiderados. Algunos tememos por quienes morirán en el más solitario abandono.
Y se activan también los fascismos moleculares: cada cual atento a proteger su más pequeña parcela. Se producen algunos intentos de desabastecimiento. Las personas vigilan los movimientos de otros, los contactos y cercanías. Tememos la vecindad que en todo caso no podemos evitar. El vecino puede tornarse fácilmente en enemigo: en Neiva, los vecinos apedrearon la casa de unas señoras de 70 años, que resultaron infectadas por el virus. Se multiplican las culpas y las inculpaciones. “Maduro -dicen algunos- no le presta atención a la epidemia, Duque no cuida la frontera, seguirán llegando múltiples venezolanos enfermos”. La invasión del virus asedia, y la xenofobia también.
Hace semanas extremamos los controles. Una vigilancia atenta a los tratos y contactos, al autocuidado; la higiene constante se impone: Cada tres horas lavar las manos, evitar cercanía a menos de 1 metro, se decía ya hace días, rehuir aglomeraciones, abstenerse de muchas circulaciones. Ser control freak ahora tiene que ser difícil. Porque podemos seguir todas las recomendaciones, pero no podemos aislarnos por completo, el contacto persiste aún en el distanciamiento, y seguimos estando en riesgo, incluso si podemos encerrarnos. Hay que hacer mercado, o al menos pedirlo, y el virus puede llegar en cualquier superficie que venga de fuera, en cualquier superficie que toquemos. Es un fanstasma que asedia y que en cualquier momento se puede encarnar.
Así nuestros cuerpos se sienten quizá hoy más que nunca como porosas superficies. Superficies porosas de la piel que vigilan el contacto con todo, que ensayan otras formas de relación con lo que requiere del tacto, que descubren otras posibilidades para el cuerpo en el tacto evitado: apretar el botón del ascensor con el codo, esquivar la presencia de otros en la calle cuando hay que mercar, intentar una carrera de obstáculos en modo lento, en los sitios de compra; contener las ganas de tocarse la cara cuando hay rasquiña; cuidar las manos de los pequeños, atender a sus movimientos y contactos.
La amenaza del virus recuerda todo el tiempo que no podemos evitar la relación. Estamos consignadas a los otros, y en esta dependencia pasa la vida y se entrega la muerte. Por esto no tiene sentido llamar enemigo a un virus que solamente emerge de esa dependencia radical de la vida.
A veces nos sentimos también al borde de un precipicio incontenible, a veces simplemente el vecino pone música de fiesta a todo volumen, un lunes en la noche, porque ya todo importa menos, y cada minuto importa más.
El aislamiento nos protege, lo necesitamos, pero también nos contrae y expande de otros modos; dejamos de ver a los amigos, evitamos los lugares públicos, nos replegamos al espacio íntimo, y no podemos dejar de preguntamos todo el tiempo por redes, cómo nos sentimos, cómo estamos. Cada mañana y cada noche tomo la temperatura de mis hijos con la mano, escruto a cada momento mi cuerpo. Siento una leve gripa por estos días, activo los controles en mí para verificar lo que me indica con sus síntomas, no quiero infectar a quienes viven conmigo. Muchos tememos por el mundo común, por lo que queda de éste, sentimos su necesidad en su ausencia. La promesa de lo común se activa en el deseo.
La normalidad de los días se siente así detenida y avivada entre el asedio y la promesa de otro mundo distinto que pueda venir. Y en este intervalo afectivo se detiene también el goce en el consumo de lo suntuoso; se dispara una ciera reflexión sobre lo necesario en medio de tantos llamados a repensarnos en la experiencia de la exposición y de la precariedad que asalta a unos más que otros. ¿Qué necesitamos realmente para aguantar los días de cuarentena? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo rearticular deseo y necesidad en los tiempos que vienen? ¿Qué tiempos se vienen?
Entre tanto comercio de virus y temores, en el encierro y la suspensión global de tantos, en la distribución desigual de la precariedad, el comercio de bienes tambalea, es obvio. Y muchos temen también por esto. Muchas marcas llena las cuentas del correo con mensajes de descuento y de alivio por previsiones que habrían tomado contra el virus. El peligro hace temblar los flujos del capital. Unos flujos parecen mezclarse con otros, ambos invisibles, e implacables.
La anticipación de una emergencia está latente todo el tiempo. Parece que algo grave va a pasar, ojalá no como en el cuento de García Márquez.
Las calles están solas, y cuando hay que salir la atmósfera se siente pesada. La actividad continúa a medias, ya iba ralentizándose mientras algunos intentábamos una cuarentena voluntaria, que desde hace algunos días se volvió obligatoria.
Y la vida se transforma en el encierro. Quienes podemos nos replegamos como hace 100, como hace 200, como hace 1000. Recuerdo el comienzo del Decameron, diez jóvenes reunidos en el campo para contarse historias de amor, de cuerpos uniéndose unos a otros, también en la frustración de la separación, entre el ingenio y el azar, mientras huyen de la peste bubónica. Me pregunto, con algunos en la red, si podremos hacer hoy lo mismo. Ya hay un grupo en Twitter que va leyendo jornada tras jornada de este libro, en sus casas.
También releo partes de El amor en los tiempos del cólera. Muchos pensamos cómo habrá que reinventarse el amor en estos días de distanciamiento e impuesta virtualidad.
Intento trabajar, lo que se pueda. No podemos dejar de trabajar. Empiezan las clases y reuniones virtuales. Desespero al comienzo por no poder sentir la presencia de los otros, que me miran corporalmente, que dejan sentir los sutiles ruidos de sus cuerpos, sus silencios, cuchilleos, atenciones, distracciones. Poco a poco empiezo a hacerme a la idea, a adaptarme; parece que no podemos hacer algo más, que reinventarnos en la virtualidad, que se siente a veces poco virtual, poco excesiva, poco abierta a lo imprevisible.
Desespero a veces con los ritmos del encierro. No por el aislamiento, estoy acostumbrada a él, busco la soledad para mi trabajo. La necesito. Desespero por falta de soledad y por la multiplicación de las labores domésticas. Hay que ocuparse de todo en la casa, cuidar a los niños, cuando los tengo a cargo, hacer home schooling, revisar el correo, preparar la clase virtual, intentar proseguir con la escritura de un libro que había empezado, y que ahora ha quedado atravesado también por la reflexión sobre la pandemia. De pronto siento de otro modo mi cuerpo, y el esfuerzo físico de limpiar y barrer. Me acuno con el sonido de las teclas del computador, cuando finalmente tengo tiempo para mí. Añoro un trago de cerveza y un rato de Netflix que me deconecte del trajín, en la noche. Intento no pensar en cuánto tiempo se postergará este ritmo frenético en el mismo lugar. Evito ver redes cuánto se pueda. Pienso en las muchas personas que necesitan moverse; transitar en buses, que siguen atestados, donde se ponen en riesgo, porque no pueden dejar de hacerlo; como decía alguien en una pancarta que escribió para una manifestación organizada por algunas de las personas más precarizadas de la ciudad: “preferimos morir de gripa que de hambre hacinados en una pieza”. Y ni queremos recordarlo. Pero no podemos dejar de entreverlo, a veces tímidamente, a veces más enfáticamente.
De muchas maneras, la pandemia nos muestra la verdad innegable de cuán dependientes somos los unos de los otros, y cuánto tememos esa dependencia y sus posibilidades de contagio. Nos protegemos del contagio, ahora intensamente, pero la vida misma lo supone también de múltiples maneras. Quizá por eso, al entreverlo, en medio de la ansiedad y el distanciamiento, a veces se deja ver cierta delicadeza y cuidado en el trato, entre conocidos y extraños. El modo pasivo del sobrecogimiento parece que puede traer, en medio de los cierres de la protección, aperturas que no impliquen cercanía corporal. No podemos estar unos-contra-otros en esto para sobrevivir. Aunque no todos lo reconozcan, por ahora.
De un momento para otro, estamos simplemente entregados a sobrevivir. De un momento para otro no somos más que vivientes consignados a la apertura extrema de su fragilidad. Unos sobreviviendo, unos sobreponiéndose, otros muriendo, sobre todo por falta de cuidados, porque no hay cuidados para todos, porque el cuidado también se distribuye con las formas de precariedad.
Y así el virus, con la implacable amenaza de la muerte, nos entrega una verdad de la vida y de su insuprimible relacionalidad. Una verdad que en estos tiempos que corren, de pretendida soberanía y empoderamiento, cancelamos a cada momento: cuán vulnerables y precarios somos, también por la economía de la riqueza y del consumo, que hemos alimentado con nuestras fuerzas, y cuán expuestos estamos a perecer unos juntos a otros, pese al aislamiento protectivo, así simplemente, por un contacto imprevisto o por un tacto inadecuado, en la más radical contingencia.
***
Laura es filósofa y la pueden leer acá.