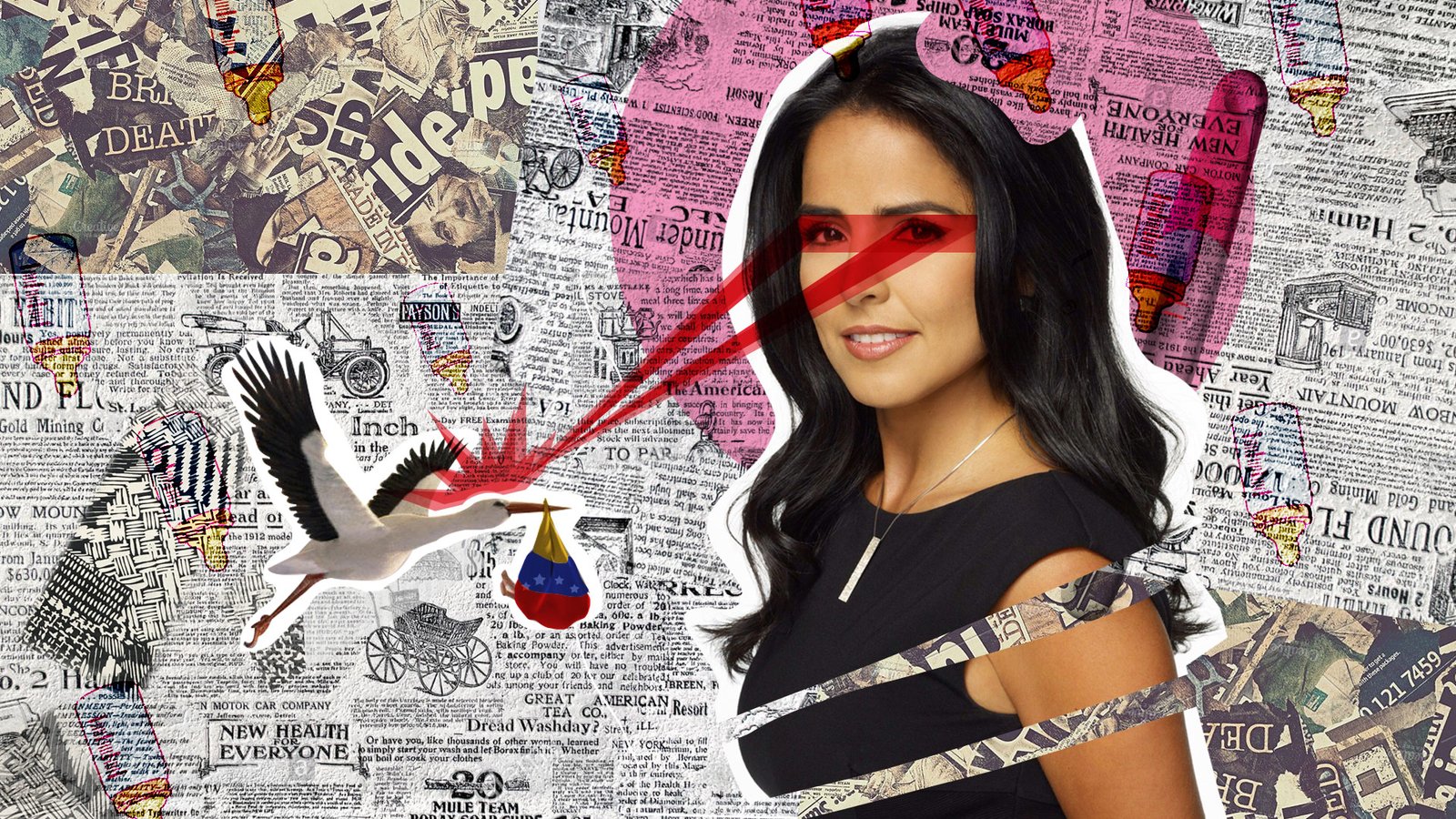OPINIÓN Hay diferencias que nos separan. Aprender a tramitarlas pacíficamente abrirá horizontes para nuestra reinvención.

Columnista: Andrei Gómez Suárez
En la última semana he conversado con colombianos en diversos lugares del mundo. De regreso a Colombia, en medio del Atlántico, creo que vale la pena compartir algo de lo que he escuchado. El reto no es sencillo; “la guerra es un monstruo grande y pisa fuerte”.
En Florencia, Caquetá, conversé con políticos y gente del común, como nos reconocemos algunos. En cada conversación noté una dosis de optimismo, bajo una mirada apocalíptica dominante.
La primera frase de muchos caqueteños, cuando les preguntaba sobre el proceso de paz era: ¿cuál paz? Después de una respuesta escéptica sobre el posconflicto, su gran preocupación estaba relacionada con la criminalidad: “la firma no va a resolver los problemas de inseguridad”. Sin embargo, cuando la pregunta giraba alrededor de las medidas de desescalamiento acordadas por el Gobierno y las Farc en julio de 2015 (cese unilateral de las Farc y de bombardeos aéreos por parte del Gobierno), la gran mayoría de las personas, si no todas, dicen que ahora se puede viajar a cualquier hora del día.
Todos, aunque desconfíen del proceso de paz, prefieren el desescalamiento a la situación que vivían hace unos años. Para ellos la reducción de las hostilidades no es una estadística, es una mejoría concreta en su calidad de vida. Lo anterior no quiere decir que hayan superado la zozobra de vivir en un contexto inestable de conflicto armado, donde el futuro siempre es una apuesta por la sobrevivencia.
Al llegar a Bogotá conversé con el taxista desde el aeropuerto. Su postura frente al proceso de paz, que no rayaba en la oposición, me permitió ver que compartía el sentir de la gente en las regiones, a pesar de vivir en una ciudad desconectada directamente del conflicto armado, pero virtualmente interconectada con éste. La gran lección: hay que volver a nuestra historia campesina para ponernos en los zapatos de los que viven la guerra. Volver a los cuentos de nuestros abuelos, para recordar qué es vivir en el campo.
Dos días después llegué a Londres. En una reunión con colombianos me di cuenta de las pequeñas diferencias que nos dividen (y que nos unen). Las apuestas de paz no son solamente un camino de consensos. La vida cotidiana nos sobrepasa y estando lejos de Colombia es difícil acordar prioridades y reconocer avances. Lo reafirmé en una reunión donde una colombiana y un colombiano expusieron su mirada catastrófica de la paz.
Salí del Reino Unido con muchas dudas, sin saber si la sociedad civil (organizada y desorganizada) podrá sobreponerse a la estructura mental que nos ha dejado la guerra, en la que dividimos al mundo entre los que están con nosotros y los que están contra nosotros ¿Cómo aprender a respetarnos, a que las minorías no impongan sobre las mayorías y a que las mayorías respeten las minorías?
No importa cuánto tiempo tome, quizá lo que importa es que el fin de la guerra entre el Gobierno y las Farc abra otra puerta para continuar con el camino que nos lleve a ese puerto. Eso pensé en Budapest, mientras recordaba que no somos tan únicos. Que estas divisiones atraviesan a muchas sociedades que aún están tramitando su pasado.
En Hungría hay pocos colombianos. Sin embargo, algunos llegaron a mi charla sobre el proceso de paz organizada por la Universidad Central Europea. Su voluntad para trabajar por la paz de Colombia me llenó de esperanza. Sobre todo, los jóvenes están dispuestos a ver nuevas oportunidades. Aquellos que salieron de Colombia en los años 70 y 80 no tanto.
Esos colombianos que salieron hace 30 años no confían en nadie. Ni en el Estado, ni la guerrilla y mucho menos en los partidos políticos. No quieren volver al país sino de vacaciones. La corrupción, la incapacidad del Estado para ofrecer servicios básicos de salud y educación (entre otros), la utilización de la violencia por actores armados de derecha e izquierda y la fragmentación de la sociedad civil, les produce escozor y los motiva a quedarse en un país que los reconoce como ciudadanos sin perder su identidad colombiana.
Contarles a ellos sobre el proceso de paz es un gran reto. Sin embargo, cuando uno habla de esos caqueteños que hoy disfrutan de un territorio que durante mucho tiempo estuvo vetado, de esos bogotanos que sobreviven sin ser indiferentes a la construcción de paz, de esos migrantes que a pesar de sus diferencias se interesan por su país y participan en eventos en Londres, veo como sus ojos se abren y responden con frases de esperanza: ¡Ojalá que el Gobierno sí cumpla! ¡Ojalá que las Farc si estén comprometidas! ¡Ojalá que logremos perdonarnos!
Ojalá, pienso, mientras corro por la Isla Margarita en medio del Danubio, y veo a lo lejos el Palacio Presidencial en Buda y el Parlamento en Pest, que simbolizan la unión de este pueblo marcado por grandes diferencias internas. Eso fue pocas horas antes de montar este avión que me lleva de regreso a mi país, al que decidí volver hace algo más de dos años, y dónde espero recargar fuerzas, de la mano de muchos colombianos y amigos de Colombia que trabajan todos los días por construir una Colombia más tolerante.
Hay diferencias políticas, sociales, económicas y culturales que nos separan. Aprender a tramitarlas pacíficamente abrirá horizontes impensables para nuestra reinvención como nación. Ahí está el gran reto para todos: construir una paz de colores y no una paz en blanco y negro que reproduce la polarización.