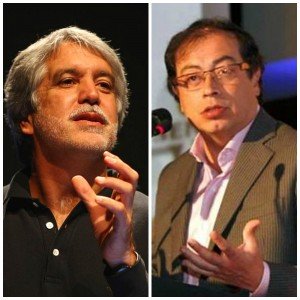OPINIÓN| Supuestamente la situación estaba bajo control cuando, en realidad, todos los oprimidos quisimos ser opresores.
Por: Andrés Arango Velasco
La noche del 21 de noviembre fue una grieta por donde todos los caleños caímos. Fue un descenso largo, como una calle de luces rotas, metamórfico como la transformación de un ser extraño en una película de ciencia ficción. La noche nos trajo la zozobra, la zozobra implantó el miedo y del miedo floreció la monstruosidad.
En la marcha vimos una bandada proveniente de todos los rincones de la ciudad que cantaba y bailaba en contra del abuso, la corrupción, el regreso de los falsos positivos, los impuestos hiperbólicos, el atropello a la infancia y la juventud, el irrespeto por los adultos mayores y el trabajo. Después de esa marcha que nos inspiró a todos por la conciencia de nuestros pasos y rechazó todo acto vandálico, convirtiendo la tranquilidad en un estandarte de la protesta, Cali se hizo noticia nacional debido a los disturbios que tuvieron lugar en el Bulevar del Río, Univalle, el centro y algunos barrios del oriente de la ciudad.
Toda la ilusión de quienes marchamos en la mañana se hizo ceniza con el bloqueo de las calles, los incendios de bolardos, los saqueos del comercio local, las explosiones y demás acciones delictivas. Una vez declarado el toque de queda por el alcalde Maurice Armitage, Cali no solo era noticia nacional, sino una bomba de tiempo.
La extrañeza de los acontecimientos ocurridos en la noche, digna de la mejor ficción, tiene un antecedente muy claro: el infortunio mediático. Cadenas y audios, que rayaban en lo absurdo y vaticinaban cómo la ciudad sería un campo de saqueo durante el toque de queda, pusieron en jaque nuestros nervios. A pesar de que este infortunio sembró efectivamente la semilla del miedo, ninguno de nosotros puede decir que aquello que vimos y escuchamos no fue real. La ciudad colapsó y las alarmas estallaban a gritos, los disparos nos dejaban sin habla, vándalos atentaban contra la integridad física, emocional y material de los ciudadanos; Cali empezaba a abrir sus fauces, a devorarnos lentamente para que conociéramos el vértigo y nos diéramos cuenta de que aquello que pensábamos invisible, en realidad no lo es, y su fuerza es descomunal.
Ante la amenaza de ser saqueados, incluso dentro de conjuntos residenciales, y la presencia de grupos vandálicos que recorrían las calles, perdimos el control de nosotros mismos. Surgió de nosotros la necesidad implacable de entrar en el juego de la intimidación y salimos de nuestras casas armados con palos, escobas y traperos; varillas, piedras y cuchillos que parecían machetes para defender nuestras cosas, nuestro territorio, del monstruo que nos acechaba. Salimos con un temblor en el cuerpo que no correspondía al frío o a la angustia; un temblor que no conocíamos, una contracción que era furia y, en mi caso, también decepción y tristeza. La semilla del miedo, entonces, hizo que en nosotros germinara el justiciero, el asesino que llevamos dentro, el espíritu paramilitar que tanto daño nos ha hecho como país.
Fue la ciudad que, como una herida abierta, nos hizo conscientes del dolor crónico que padecemos como pueblo. Fue la ciudad fragmentada entre unos “buenos” y unos “malos”, lo que agrietó la noche y la caída fue inevitable. Solo entrar en ese abismo permitió que reconociéramos al verdadero monstruo. Éramos ─somos─ nosotros mismos víctimas y perpetradores del salvajismo que reinó durante esas horas, el horror constante que vivimos a diario y decidimos callar.
Detrás de todo el infortunio mediático, el vandalismo, las horas oscuras, el vértigo, el desenmascaramiento del monstruo, está la realidad. La negligencia del gobierno en zonas vulnerables y periféricas, como el distrito de Aguablanca y las laderas; la falsa idea de que el asistencialismo es una solución o que las personas pasan necesidades porque no se esfuerzan lo suficiente, porque quieren. El clasismo y el racismo que nos caracterizan como ciudad, sobre todo cuando a diario ignoramos las problemáticas que supuestamente no nos afectan. El descaro de un Estado que nos manipula, nos ve como fichas de ajedrez y que asegura: “la noche del 21 de noviembre no es como la contaron”.Supuestamente la situación estaba bajo control cuando, en realidad, todos los oprimidos quisimos ser opresores, lo invisible se materializó ante nuestros ojos y lo oculto llegó hasta la luz.
La noche del 21N no es una exageración, fue parte de un plan que usó la histeria colectiva para desestabilizar la ciudad; fue una lección de cómo se nos manipula todo el tiempo. Otra lección que nos deja esta noche, me hace pensar en las palabras de Michel Tournier, quien dice que la etimología de la palabra monstruo esconde una sorpresa: “monstruo viene de mostrar”, es decir, el monstruo es una exposición. Tras la caída de la máscara nos hemos aterrado con nuestro propio rostro y, esperemos, que la impresión sea suficiente para no desistir del cambio.