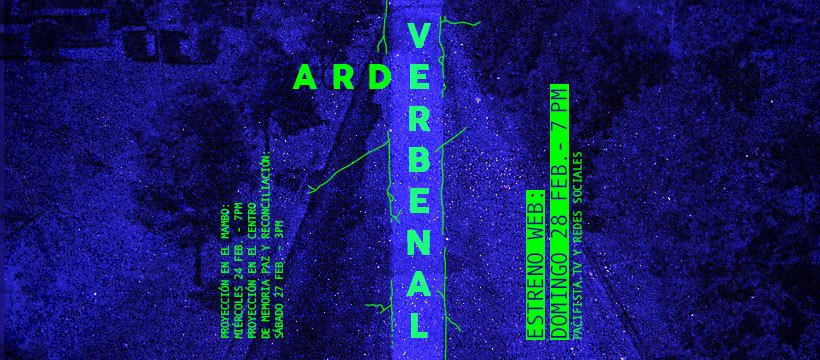En un barrio de Cartagena se mata por un par de chancletas o una arepa de huevo. Hay tan solo cuatro policías para 45 mil habitantes y los "boros" comandan cuadra por cuadra. Pero pasó lo impensable: un acuerdo de paz entre dos pandillas que aún permanece vigente.
Por: Teresita Goyeneche

La primera vez que Rafa le clavó un cuchillo a alguien tenía 18 años. Eran las fiestas que conmemoran la Independencia de Cartagena y uno de sus amigos tiró una pequeña detonación de pólvora, un ‘buscapié’, uno de esos explosivos pequeños para jugar en las calles durante festividades populares. Justo en ese momento pasaba una pareja de novios, el tipo se regresó y golpeó tan duro al amigo de Rafa que lo dejó inconsciente. Toda la pandilla, que se hacía llamar Los Boston del barrio Nazarenos, le cayó encima al muchacho y Rafa reaccionó clavándole su cuchillo en la parte baja de la espalda.
Él ahora tiene 30 años y vive en el sector Villa Gloria de Nelson Mandela. Sus ojos son negros y tiene un carácter tan áspero que se extiende por su piel morena y magra.
Parece que tuviera incrustada una capa de polvo en el cuerpo, como todo lo que habita este barrio. Habla pausado sentado en una silla de plástico en un solar de 20 metros cuadrados frente a su casa. La luz naranja de las cinco de la tarde ilumina lo que hay en el lote: una moto oxidada sin ruedas, maleza entre las piedras amarillas, marrones y negras que están por todo el barrio, y varias bolsas y botellas de plástico acumuladas en las esquinas, pero como el resto de sus vecinos, parece no notarlo.
Han pasado más de 10 años y no hay asomo de arrepentimiento en su actitud. La justifica diciendo que “hay lazos de amistades por los que uno se hace matar”. Aparte de la puñalada, al tipo le dieron con una piedra en la cabeza y quedó inconsciente hasta llegar al hospital. Finalmente, cuenta Rafa, cuando se recuperó, el herido regresó al barrio y le pidió disculpas a Los Boston. “Uno no puede andar tirando trompadas a alguien sin estar seguro de si está solo o no. Es la primera regla de la pelea”, recuerda de sus días de malandro.
Lo que hoy es el barrio Nelson Mandela en los años 90 era un terreno baldío, lo que quedó de un antiguo relleno sanitario. En esa época los carteles de Medellín y Cali se enfrentaban con la Policía y el Ejército colombiano y, en paralelo, las multinacionales se apoderaban del mercado colombiano. Mientras tanto, miles de personas dejaban sus pueblos en busca de lugares más seguros forzados por la violencia de las guerrillas y los paramilitares. Muchos de ellos se asentaron en esta zona del sur de la ciudad.
En esa primera etapa, decenas de familias construían sus casas con palos, lonas y bolsas de plástico, y un comité de vecinos tomó la iniciativa frente a los problemas de seguridad y se autodenominó ‘grupo de seguridad’. “El que robe lo matamos”, decían, “todo para mantener la decencia del barrio” era su objetivo. Andaban por las calles a diario, ponían panfletos en los muros amenazando a las personas que consideraban un problema. Había batallas con piedras, machetes y disparos que dejaban muertos todos los días y la Policía aparecía esporádicamente. Más tarde se conoció que el grupo de seguridad era parte de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia).

A las 11 de la mañana, Nelson Mandela hierve y cualquier sombra es un buen refugio para aplacar el calor. A esa hora se encuentran los muchachos de la pandilla Los Caguaneros en una de las esquinas que queda junto al caño del sector El Progreso, su zona. Rafa los conoce y ellos lo respetan por sus viejas historias con Los Boston, así que es de los pocos que puede sentarse a hablar con ellos como si fueran sus amigos.
Hay siete sentados con él sobre una acera de concreto, pero suelen ser más de 20. Casi todos andan sin camisa, en pantaloneta y descalzos. Uno de ellos, Eduar, tiene tatuado el nombre de su madre en el pecho y un par de heridas de puñal en el lado derecho de las costillas. Tiene ojos pequeños y díscolos que lo hacen ver como si estuviera listo para atacar con los dientes. Después de un par de palabras se vuelve el más amistoso y confiesa que lo que más le gusta hacer es cocinar. Señala un espacio cercano donde todavía se ve una mancha de carbón en el suelo, es donde siempre pone la leña y la olla para hacer el sancocho con ingredientes que cada uno saca de su casa.
Los chicos no usan la palabra pandilla sino ‘boro’, son el ‘boro’ Los Caguaneros y sus enemigos son Los Changumeros, los más peligrosos. Dicen también que andan en esas porque no tienen nada más que hacer, la mayoría dejó el colegio y no tiene interés en continuar estudiando. “No hay oportunidades, ni de trabajo, ni de estudio. Me he inscrito varias veces al SENA y nada”, protesta Eduar. Los demás hablan de cursos cortos de uno o dos meses que dictan en el barrio sobre agricultura o ‘Cómo hacer yogurt’, temas que no les interesan. Prefieren estar ahí sentados y de vez en cuando venden drogas surtidas por un mayorista que vive en el barrio Olaya Herrera.
Uno de ellos, Charlie, es trigueño, tiene bozo y unos crespos negros que le brillan por el gel. Es tan flaco que se le escurren los pantalones y deja ver su arma: un cuchillo de mango blanco para cortar carne. Es el más entusiasmado cuando se habla de drogas. Respira profundo como si estuviera esnifando y a continuación enumera en voz alta todas las drogas que vende y que consume: “Mierda de caballo (bazuco), patra (residuo de coca), pepas, perico, marihuana… tú solo pregunta que tenemos de todo”, presume mientras saca su cuchillo y se pone a jugar con él golpeando el suelo con la punta.
Cuentan los muchachos que encontrar a alguien que mate en el barrio es fácil, se mata por lo que sea: “Por unas chancletas, por una arepa con huevo, por las balas, por 35.000 pesos o por el simple hecho de tener un motivo para vivir, servir para algo”, dice Eduar.
A los pandilleros que roban en el barrio los persiguen los comerciantes a través de sicarios y los mandan matar. “Es la única forma de control que tienen para mantener el orden del barrio”, dice Rafa, “es la herencia paramilitar”.
Cuando en 2005 se desmovilizaron las Autodefensas, los antiguos frentes se reestructuraron y formaron bandas criminales que continuaron con sus antiguas prácticas de paramilitarismo. En Nelson Mandela se encargaron por varios años de instaurar el orden según sus reglas. Pero en 2012 abandonaron el barrio y ahora, desde otras locaciones, usan jóvenes pandilleros para continuar con los viejos negocios de venta de drogas y cobro de extorsión a comerciantes a cambio de seguridad.

Es mediodía de un miércoles en casa de Miguel Ángel Correa y está sentado en la mesa con su hija de tres años, listo para almorzar una pila humeante de arroz con pollo y tajadas de plátano maduro. Su casa está ubicada justo detrás de la esquina donde se sientan Los Caguaneros todos los días. Él es moreno, robusto, con extensas ojeras moradas y su pelo es un ‘afro’ que baila cuando sonríe. Vive en Nelson Mandela hace 16 años, época en la que llegó huyendo desde el Urabá antioqueño. Estudió Psicología y se dedicaba a trabajar temas sociales con las ONG cuando creó la Fundación Huellas en 2002. Desde ahí trabajó el proyecto en el que conoció a Rafa.
Los Boston conocieron a Miguel Ángel ese mismo año. Un hombre bonachón que se les acercaba para convocarlos a participar en actividades deportivas e incentivarlos a hacer trabajo comunitario. El objetivo era que utilizaran de forma provechosa el tiempo muerto que hasta ese día dedicaban a fumar marihuana y esnifar cocaína en las esquinas. “Trabajamos con ellos un año antes de poder hablar de pactos de paz. En el proyecto había dos grupos que eran enemigos: Los Rastas de Nelson Mandela y Los Boston de Nazarenos, un barrio vecino”.
Después de un año y medio de acercamientos, el equipo de Miguel Ángel empezó a encontrar espacios comunes entre las dos pandillas y lograron ponerse de acuerdo para encontrarse en actividades grupales. “Los muchachos se sensibilizaron, empezaron a abrirse, a ponerse en contacto con sus emociones y a llorar. A reconocer que tenían historias similares, que habían perdido familiares y amigos y, sobre todo, que tenían muchos vacíos educativos, laborales y afectivos”. Dice Miguel Ángel que al final llegaron a un acuerdo y dejaron de pelear.
Para Rafa esa historia tuvo un final paralelo. Él cuenta que un día la pandilla de La Sierrita (otro barrio) mató a Argemiro, un miembro de Los Rastas. Él y sus amigos estaban en una fiesta en el Mandela y llegó la noticia. Ese día Los Rastas y Los Boston se juntaron para buscar al asesino. Fueron a su casa, reventaron la reja, tiraron piedras, partieron las ventanas y rompieron estufa, nevera y sillas. “No encontramos al asesino, pero hicimos mierda la casa. Cuando se dieron cuenta de que estábamos peleando por uno de ellos, entendieron que estábamos en serio en esto, empezamos a trabajar juntos y sellamos el pacto de paz”.
Hasta ahora, ese es el único pacto entre pandillas que se ha mantenido en el Mandela. Año tras año el Gobierno propone proyectos que se lanzan en grandes eventos mediáticos y se suspenden rápidamente, creando más frustraciones que soluciones.
Cartagena es una ciudad dividida en tres localidades y soportada por cuatro frentes económicos: el turismo, el comercio, el puerto y la industria. Las cifras de la Alcaldía Menor de la Localidad 1, a la que pertenece la zona turística de la ciudad, señalan que es protegida por aproximadamente 300 policías. El barrio Nelson Mandela, que hace parte de la Localidad 3, ubicado en la Zona Industrial y de La Bahía, cuenta con cuatro policías que vigilan un barrio de 45.000 habitantes. Por eso no es raro que una reconocida líder comunal del barrio diga cosas como: “A mí me duele cuando matan a un joven, pero yo digo que cuando se les da la oportunidad y no la cogen, ya de malas, hay que salir de ellos”.
Rafa, que ahora se dedica a ser facilitador en los proyectos sociales que se adelantan en el barrio, quiere estudiar Psicología. Tiene tres hijos, el mayor tiene 13 años. Él sabe que ya está grande y le da miedo pensar que puede terminar como él. “Mis hijos van creciendo, que mi Dios me los guarde”, dice con tono preocupado. Pero les dice que es a ellos a los que les va a pesar lo que hagan con sus vidas. “Es como vivir esperando una bala o un puñal en el corazón. La violencia está donde está el ser humano”. Casi que cita a John Locke, pero no lo sabe.
* Esta crónica se realizó durante el Taller de crónicas con Jon Lee Anderson en el barrio Nelson Mandela, que realizó la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano y la Fundación Tenaris Tubocaribe, entre el 2 y el 6 de febrero de 2015 en Cartagena, Colombia.