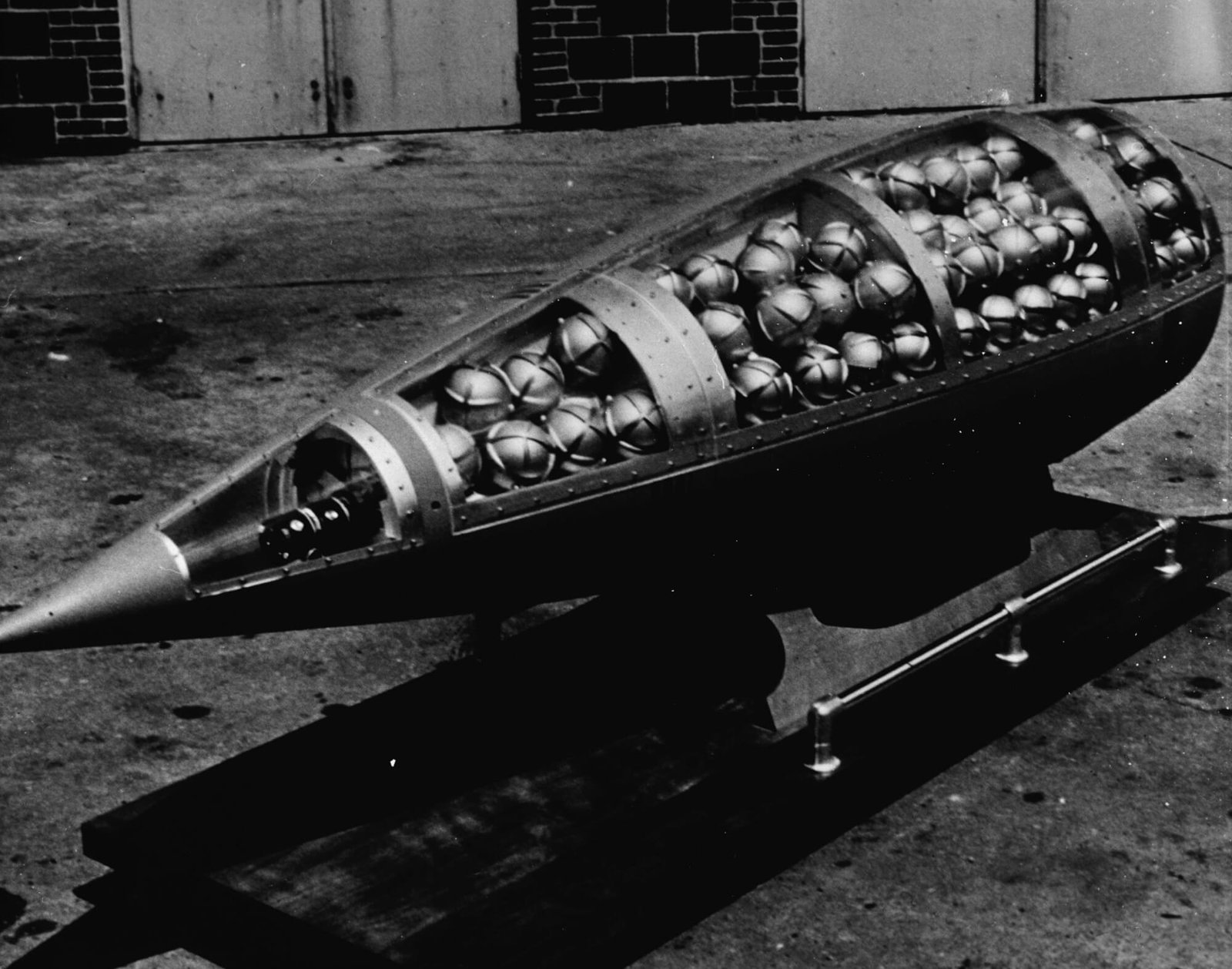Sobrevivientes de un pasado de guerra, las mujeres del norte del Cauca opusieron resistencia uniéndose para cultivar piña y café.

Ibeth Candelo vive en El Palo, una pequeña vereda cerca a la vía que lleva de Caloto a Santander de Quilichao, en el norte del Cauca. Casi cada uno de sus cuarenta y tres años los pasó rodeada de “los armados”, que para ella, una negra larga y de voz imponente, son todos los que llevan un fusil al hombro: sea legal o ilegalmente, le han hecho daño a su región.
Madre soltera de dos niños, había trabajado durante muchos años como empleada doméstica para familias adineradas en Cali, buscando conseguir lo básico. Pero a diario, cuando viajaba a El Palo, sentía que sus hijos estaban desprotegidos frente a las incontables amenazas de violencia que vivía su tierra. Era 2002 y la guerra entre el Estado, las guerrillas y los paramilitares estaba en uno de sus picos históricos.
Ese año, los habitantes de la vereda habían rogado a la Fuerza Pública que controlara la situación. Los paramilitares y las guerrillas los tenían en la mira porque, según ellos, muchos eran informantes del Ejército. En noviembre, visitaron al alcalde y al personero para denunciar la presencia en su territorio de tres hombres armados, que la comunidad identificaba como milicianos de las Farc. Los supuestos guerrilleros no hablaban con nadie: permanecían parados, inmutables, con la mirada sospechosa de quien sabe que algo va a pasar.

El 8 de noviembre, recién pasada la medianoche, empezaron a disparar al aire, frente a la casa de uno de los vecinos de Ibeth. Le gritaron a los que estaban adentro que salieran armados y los confrontaran, “a ver si eran tan berracos”. Un campesino, desde adentro, les respondió que su única arma era el machete con el que trabajaba. Los tres hombres le tumbaron la puerta, destruyeron la casa y los mataron a tiros a él y a su hijo. Esa madrugada asesinaron a tres más. La gente, muerta del miedo de pensar que volverían por más, se desplazó y se refugió en la casa de la cultura de Caloto durante varias semanas. Ibeth y sus hijos duraron cuatro años en Caloto.
Sandra Valencia vive hace años en Dominga Alta, una vereda del mismo municipio. Mientras recorre un pequeño cafetal que tiene junto a una modesta casa a medio remodelar, cuenta que uno de sus siete hijos se fue a prestar servicio. Luis Alberto, el cuarto en nacer, lleva dos años en el Ejército. A Sandra le aterra. Desde que Luis le contó que vio de cerca la muerte en un combate en Timba, cerca a Santander de Quilichao, no duerme tranquila.
“Imagínese el susto que me da —dice con voz tímida y mirando al piso—, yo sabiendo cómo se daban bala de duro por acá, tener que pensar en mi hijo en una pelea de esas”. Hace años, Sandra no recuerda cuántos, tuvo que vivir un combate entre el Ejército y las Farc dentro de su propia finca. Escondidos detrás de un mueble, Sandra, su pareja y sus hijos escuchaban cómo, pasando por encima de las matas que ellos habían sembrado, los armados se enfrentaban a muerte.

A menos de una hora del casco urbano de Toribío, bajando una carretera destapada que serpentea la cordillera central, aparece Tacueyó, la vereda que se hizo famosa cuando, entre 1985 y 1986, la columna Ricardo Franco, una disidencia de las Farc, torturó y mató a más de cien personas, día tras día, durante tres meses. En una pequeña finca, a cinco minutos de la plaza de la vereda, vive Aurora, una nasa robusta y sonriente.
Aurora recuerda que, no hace mucho tiempo, las Farc y el Ejército se correteaban por esas carreteras y sembraban terror en los resguardos. La Guardía Indígena, conformada por niños y adultos, hombres y mujeres, que solo portan un bastón y un chaleco habano, trataba, muchas veces en vano, de controlar la situación. Cuando rescataban un niño reclutado, las Farc tomaban otros tres. Cuando desarmaban una trinchera o frenteaban un comando guerrillero, seguían los combates.
Para Aurora, lo más difícil de la guerra, además del miedo a la violencia, era que no había garantías para nada más. Lo poco que cultivaban, cuando los combates no los disuadían de trabajar la tierra, era muy difícil de comercializar. Gastaban tanta energía en resistir el conflicto que pocas veces dedicaban tiempo a pensar, todos juntos, cómo incentivar el desarrollo social en la región.

Ibeth, Sandra y Aurora tienen mucho en común. Por momentos, sin saberlo, sus historias se solapan. Las tres han visto a la muerte frente a sus ojos y han resistido en sus territorios. Silenciosamente, desde hace casi una década, cada una por su lado, convirtieron en líderes de sus comunidades haciendo lo que a su juicio mejor se les da: trabajar el campo.
Cuando Ibeth regresó a El Palo, cuatro años después de desplazarse, estaba decidida a hacer algo por su comunidad. Con los ojos aguados pero la voz firme recuerda que, en 2008, un artefacto explosivo cayó dentro de la casa de su hermana, donde vivían once personas. Aunque no hirió a nadie, Ibeth dijo “no más”. Sin tener una estrategia clara, empezó a buscar ayuda aquí y allá.
Las primeras instancias que agotó fueron las que ofrecía el Gobierno. Se echó al hombro a un grupo de personas de la vereda para buscar apoyo de la Unidad de Víctimas. Y aunque, después de lidiar con los desplantes de la burocracia, algunos lograron reparaciones administrativas, para Ibeth no fue suficiente. Buscó apoyo internacional. Convocó a la ONU y al CICR. Dice, decepcionada, que como llegaban se iban.
En esos años, buscando poder dedicarles más tiempo a sus hijos, decidió dejar el trabajo como empleada doméstica y, al costo que fuera, empezar a cultivar algo en su región. Tocó puertas para conseguir un pedazo de tierra donde pudiera sembrar. Una asociación de afros llamada Pílamo-Palenque, que había recibido tierras del Incoder, le alquiló una hectárea para sembrar piña. Arrancó con unas con mil matas.
A la par, sin conocerse, Aurora empezó a hacer lo mismo con café y Sandra cultivaba las dos cosas. El arranque, cuentan ahora con algo de tranquilidad, fue más o menos caótico. No tenían un norte claro y, aunque habían vivido del campo durante toda la vida, cometían muchos errores. Nunca nadie les había enseñado cómo podían mejorar sus cultivos. Mucho menos les habían invertido plata. Sandra no duda en asegurar que era culpa de la guerra: nadie era capaz de enfocar la mirada en el desarrollo agrícola cuando desde la montaña estaban lanzando explosivos de un lado a otro. Dice Sandra que fue por esa falta de apoyo que el norte del Cauca se convirtió en uno de los mayores productores de marihuana del país.
“Pero en 2013, como ángeles, llegaron los de Colombia Responde —recuerda Ibeth—, y aunque al principio se fueron como todos los otros, luego volvieron llenos de ideas para ayudarnos”. Colombia Responde es un programa que surgió como parte de la política de Consolidación Territorial. La plata sale de cooperación internacional y han trabajado en las regiones donde más necesidades hay a causa de la guerra. Una de varias es el norte del Cauca.

A Aurora, en los tiempos en los que la guerra le dejaba cosechar, no le iba mal con sus cultivos. Su tierra, casi como una excepción a la regla, no era en arriendo como las demás. Tiene algo más de una hectárea, que es el promedio por familia en la zona. La mitad de su casa es una pequeña tienda que da a la vía. Pero, incluso con mejores condiciones que buena parte de sus vecinos, no sentía que hubiera garantías para trabajar en esa región.
La primera visita de Colombia responde a su pueblo —y al de Ibeth y al de Sandra y al de decenas de hombres y mujeres que trabajaban la tierra— fue para identificar sus necesidades. Sus verdaderas necesidades. Por más obvio que suene, la principal queja de la mayoría de caucanos sobre la presencia del Gobierno y de organismos internacionales es que cuando dan ayudas estas no llenan los vacíos. Se pregunta Ibeth, riéndose indignada: ¿a mí de qué me sirve que me manden una libra de arroz si yo no necesito arroz?
Y ese, a gran escala, parecía ser el mayor problema: no escuchar a los habitantes de las regiones donde llegaban ayudas. O no saber entenderlos. Un ejemplo común: a una víctima le entregan una hectárea de tierra, pero la abandonan cuando necesita apoyo para tecnificar su cultivo. No tiene las condiciones de salubridad, no tiene la tecnología para acelerar procesos y evitar desgastes innecesarios, no tiene el conocimiento sobre cómo asociarse a la hora de comercializar.
Esas carencias, dice Sandra, fueron identificadas por Colombia Responde. Hicieron talleres veredales donde preguntaban a fondo qué hacía falta. De las respuestas, que no siempre eran claras, interpretaron que, contrario a lo que se podría pensar, lo que querían las víctimas no era plata sino apoyo. Pasó igual en Caloto, en Toribío, en Miranda, en Corinto. Y a partir de ahí diseñaron una ruta de apoyo. Era 2014 y, a la par de un evidente desescalamiento de la violencia, se empezaron a tejer iniciativas de desarrollo agrícola en la región.

Acompañar los procesos agrícolas es solo uno de los proyectos, pero es quizás mejor valorado por los habitantes. Aurora, por ejemplo, se entusiasmó y empezó a ir a talleres y capacitaciones. Recibió visitas en su finca. Un par de años más tarde, con lo que ha ido aprendiendo, empezó a sumarle productos al café. Ahora, en la misma tierrita, le mete mano a la piscicultura, a la ganadería, tiene una pequeña huerta, tiene gallinas. Dice que solo compra granos, que es lo único que todavía no produce. Enumera sus productos ansiosa, como una niña, lanzando una ideas al aire una tras otra.
Desde que empezaron a ver resultados, Ibeth, Sandra y Aurora se volvieron tercas e incansables predicadoras. Se esfuerzan por reclutar a vecinos, amigos y a todo el que les preste atención. Se unieron a asociaciones de productores que ya existían pero que eran débiles y las están sacando adelante. En esas asociaciones recordaron que, de la misma manera que llenos de miedo se unían para soportar la guerra, ahora que no hay combates se deben unir para pensar estrategias para sacar adelante a sus pueblos.
Cerca a Dominga Alta, donde vive Sandra, 37 campesinos, la mayoría de ellos nasa, comparten territorios comunitarios para sembrar piña. En una junta improvisada, mientras tres niños se parten de la risa viendo sus reflejos deformados en el vidrio de un carro, los adultos pelean por minucias en la distribución de la piña. Después de un rato llegan a un consenso. Ibeth vuelve caminando hacia su casa. Hace unos años, dice, habría ido corriendo, con miedo de que algo hubiera pasado. Ahora lo hace despacio, se toma su tiempo, segura de que los encontrará ayudándole con el cultivo.