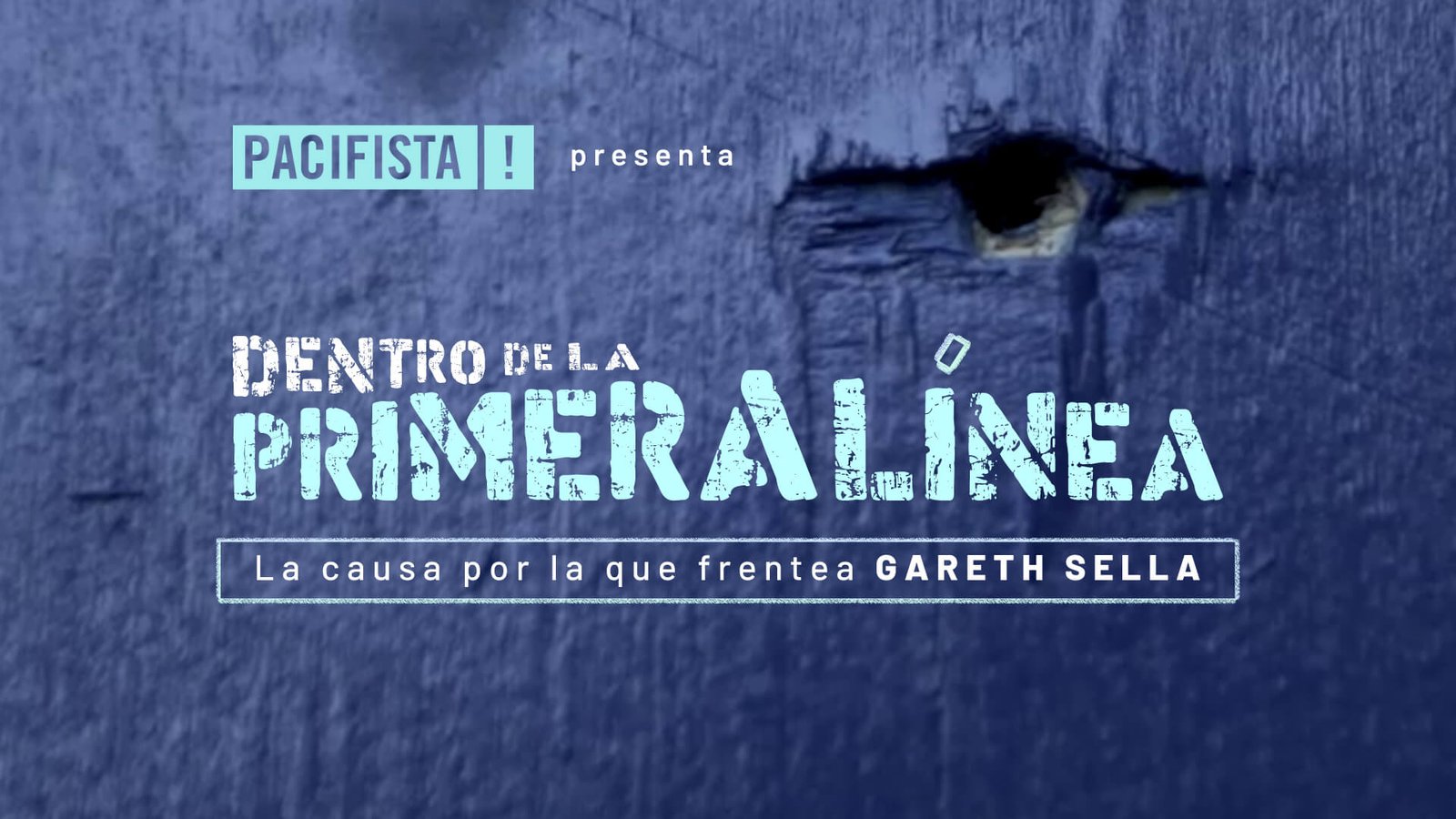Por primera vez, diversas organizaciones campesinas del país le pidieron cuentas al Gobierno sobre los avances de la política pública para el campesino y la implementación de los puntos 1 y 4 del Acuerdo de paz.
Distintas organizaciones campesinas del país le presentaron sus reclamos y demandas históricas a la Procuraduría General de la Nación en la Audiencia nacional por la tierra, el territorio y el campesinado. Se trató de un encuentro único, pues además de ser virtual debido a la pandemia del Covid-19, no se tiene memoria de un evento donde buena parte del movimiento campesino le haya pedido cuentas al Gobierno sobre las deudas que tiene con el campo colombiano.
En la audiencia se escuchó a líderes campesinos de varias regiones exigiendo respuestas al Gobierno sobre los avances de la política pública para el campesino, la adopción de la resolución de Naciones Unidas de 2018 (donde reconoce los derechos de los campesinos) y el cumplimiento de los puntos del Acuerdo de paz con las Farc que benefician al campo.
“Fue un momento donde una unidad fuerte del campesinado le pidió cuentas al Gobierno. Eso es histórico”, comentó Ana Jimena Bautista, coordinadora de Tierras y Campesinado en Dejusticia, una de las organizaciones que apoyó la audiencia.
La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), que reúne a distintas asociaciones campesinas del país, y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) participaron en la audiencia. Pacifista! habló con Nidia Quintero y Arnobis Zapata, voceros de estas organizaciones, sobre sus reclamos y exigencias al Gobierno.
******
Nidia Quintero – Fensuagro
¿Qué avances ha mostrado Colombia en el reconocimiento de los derechos de los campesinos tras la resolución de Naciones Unidas?
El Gobierno no ha adoptado la resolución. Recordemos que se abstuvo de votar sobre el tema. Hasta la fecha, las organizaciones campesinas no hemos escuchado al presidente Duque referirse a la resolución. Por eso nosotros decidimos avanzar por aparte: con el DANE se hizo una encuesta regional para consultar si la gente en zonas rurales y urbanas se reconoce como población campesina. De los colombianos encuestados, casi el 90 por ciento dice ser campesino. Este resultado es importante porque nos da la razón: Colombia tiene una identidad campesina.
Hemos avanzado con la Procuraduría, que ha acogido los derechos de los campesinos y los está reconociendo. También se ha trabajado con universidades, que están investigando y haciendo estudios sobre los derechos de los campesinos. El Ministerio de Agricultura, por su parte, creó el año pasado una oficina de atención al campesino y sacó una resolución que reconoce la economía campesina. Como se puede ver, los avances se han dado por lado de algunas instituciones y con nuestra incidencia, pero no desde la Presidencia.
¿Existen avances en la política pública nacional para los campesinos?
Bueno, hay varias propuestas que se han planteado. Hemos hecho varias audiencias en el Congreso de la República pidiendo, primero que todo, el reconocimiento de la existencia de una población campesina, el derecho a la consulta previa en las decisiones de fondo que se tomen en megaproyectos de las regiones y la garantía del respeto a nuestros derechos.
¿Qué otras propuestas han presentado las organizaciones campesinas en busca de una política pública nacional?
Lo primero es que el Gobierno reconozca y adopte la resolución de Naciones Unidas como una política pública. Es lo fundamental. Es una base para lo demás. Que eso quede como una política pública en Colombia hace más fácil regular el derecho a la consulta previa, a las zonas de reserva campesina, a la economía campesina (y que se reconozca su aporte a la economía del país); el derecho a la universidad pública para los campesinos, a la salud con enfoque rural; y el reconocimiento del campesino como trabajador, algo en lo que Fensuagro ha luchado porque el campesino no tiene acceso a seguridad social.
En la audiencia también se habló del Acuerdo de paz, principalmente sobre lo que beneficia a los campesinos. ¿En qué se ha cumplido?
Antes de la pandemia, a principios de este año, nosotros evaluábamos la implementación de los puntos 1 (Reforma Rural Integral) y 4 (Solución al problema de las drogas – Sustitución de cultivos de uso ilícito). Vemos que se ha avanzado en un 30 por ciento. Sobre el punto 1, consideramos que el porcentaje de cumplimiento es muy bajo. Si nos vamos al Decreto 902 de mayo de 2017 (‘Por el cual se adoptan medida para implementar la Reforma Rural Integral’), allí se habla de 3 millones de hectáreas de tierra para los campesinos. Pero resulta no se sabe dónde están esos 3 millones, tampoco se ha definido cómo van a asignarlos. Revisamos el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Duque y no observamos la financiación del punto 1.
En cambio, se están aprobando otras normas para que quienes se apropiaron tierras de campesinos en Colombia puedan mantenerlas. Recordemos que más de 10 millones de hectáreas de tierra que perdieron los campesinos en el marco del conflicto armado están en manos de multinacionales o de los más ricos del país.
En el punto 1 justamente se acordó un catrasto multipropósito como base de la Reforma Rural Integral y de la entrega de tierras. Duque se comprometió a hacerlo en su discurso del pasado 20 de julio. ¿En qué va eso?
Vemos que el Gobierno no ha avanzado en el catastro. De hecho, no sabemos en qué va. El Acuerdo de paz se planteó para implementarse en los territorios y sí, se cumple eso. Toda la institucionalidad se volcó hacía allá. Pero fue un proceso de desarticulación. Fensuagro y otras organizaciones campesinas hacemos parte de las mesas de los PDET. Hicimos una encuesta sobre cómo se estaban implementando y nos dimos cuenta de la desarticulación institucional: una cosa era lo que decían los funcionarios de Presidencia en territorio y otra cosa lo que decían las alcaldías y gobiernos locales. No se ponen de acuerdo.
Otro de los temas que se habló en la audiencia fue la participación de las campesinas en la construcción de paz. ¿Han tenido espacios? ¿Se les han dado garantías?
Esto es algo importante para las organizaciones campesinas. ¿Qué hemos visto? Como el Acuerdo es regional, se creó toda una expectativa en los territorios y se conformaron organizaciones de mujeres para que pudiesen participar en la implementación de lo pactado y en la ejecución de los recursos. De hecho, hoy podemos decir que el 30 por ciento del liderazgo en la implementación es de mujeres con conocimientos y capacidades. Pero la plata no ha llegado y eso se ha quedado en iniciativas. Pensamos que esto, el Acuerdo, nos iba a solucionar muchos problemas, pero se quedó en expectativas. Y con la pandemia, varias cosas quedaron en espera.

Arnobis Zapata – Coccam
¿Qué preocupaciones tienen los campesinos sobre la política antidrogas en Colombia?
Lo primero: el cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS). De las 99.000 familias inscritas en el programa, alrededor de 12.000 fueron suspendidas porque les faltaba la ficha del Sisben, porque no estaban el documento que acredite la tenencia de una tierra, porque faltaba una firma… Bueno, entre otras razones. Suspenderlos ahora es incumplirles porque esas familias ya quitaron sus cultivos de coca, ya cumplieron con su parte. Además, eso genera desconfianza en los territorios.
También preocupa el aumento de la erradicación forzada. ¿Por qué? Se está incumpliendo algo que dijo la Corte Constitucional: antes de la erradicación, hay que agotar la opción de la sustitución voluntaria. Esto no ocurre. Tanto así que el Gobierno dejó de vincular a familias al PNIS, incumpliendo de esa forma el Decreto 896 de 2017 (con el que se crea el programa). El PNIS es un programa que sí o sí debe seguir vinculando familias.
¿Cómo evalúan la ejecución del PNIS por parte del actual Gobierno?
Lo que hemos visto es que este Gobierno no le interesa implementarlo en lo más mínimo. Lo que hace es cumplir los compromisos que adquirió el anterior gobierno. Solo se atenderán a 99.000 familias, que fueron las que se inscribieron antes de que llegara el actual Gobierno. Pero lo hará conforme a los recursos que puedan dar desde el Ministerio de Hacienda. Realmente este Gobierno tiene una posición clara y es no querer esta política.
Ahora, se está priorizando la erradicación forzada y la inversión de programas como Zona Futuro, que prácticamente es la militarización de los territorios. Esto pone en riesgo a las familias porque justo donde se están creando las Zonas Futuro hay disputas entre grupos armados. Además, el programa vuelve a poner el rótulo de ‘Zona roja’ a ciertos territorios y sitúa a la Fuerza Pública como la responsable de ejecutar la inversión social.
Pero en la implementación del PNIS se supone que hay acompañamiento de la Fuerza Pública, ¿no?
Sí, pero no en la ejecución del programa. Las organizaciones civiles son las encargadas. El programa Zonas Futuro desconoce las instancias de participación del PNIS, que están reglamentadas en el Decreto 362; desconoce que son las comunidades campesinas con las que se debe concertar o al menos preguntar la implementación del PNIS. Sumado a eso, el Gobierno ha desconocido la hoja de ruta para el cumplimiento del programa y ha diseñado una nueva que no cumple con el objetivo del PNIS, que es sacar al campesino del negocio de la coca.
¿Cómo los está afectando la nueva hoja de ruta?
Por ejemplo, los acuerdos individuales de sustitución se empezaron a firmar entre junio y julio de 2017. Hasta el momento no hay un solo proyecto productivo implementado. Según la primera hoja de ruta, la familia luego de firmar el acuerdo individual tendría máximo en dos años su proyecto productivo. Mientras tanto, el Gobierno debía cumplir con asistencia técnica y seguridad alimentaria. Pero dos años después, solo se ha implementado la seguridad alimentaria. Ahora, según la nueva ruta, los proyectos estarían para 2022 o 2023. Las familias tienen que esperar dos o tres años más. Es algo que preocupa porque, a falta de ingresos, las familias podrían verse obligadas a cultivar coca otra vez.
El Gobierno ha mostrado últimamente cifras positivas de su política contra las drogas y de la erradicación…
Las cifras que están mostrando son infladas. ¿Por qué? Mientras los funcionarios de Naciones Unidas revisan minuciosamente cuántas matas se sustituyen, el Ejército no tiene ese rigor. Los del PNIS son totalmente a rajatabla, con coordenadas especificas. En cambio, el Ejército mide cuánto erradicaron apenas con fotografías.
El ‘pajazo mental’ del Gobierno de erradicar “a como dé lugar”
¿Qué piensan las organizaciones campesinas del discurso del Gobierno sobre cumplir la metas de erradicación a como dé lugar?
Es complicado entender por qué este Gobierno sigue insistiendo en la erradicación y en la fumigación cuando los informes de los verificadores de la sustitución son positivos. En una audiencia que hizo la Corte Constitucional se expuso que el 70 por ciento de los campesinos que les erradicaban o fumigaban volvían a cultivar. Ahora, en los informes del PNIS, solo el 0,4 por ciento de los campesinos inscritos al programa han vuelto a sembrar coca.
Entonces, no se entiende la obsesión de este Gobierno con la erradicación forzada. Lo que sentimos las organizaciones es que se están reencauchando políticas del gobierno de Álvaro Uribe como la de Consolidación Territorial (que se asemeja a las Zonas Futuro). Sentimos que quieren hacer trizas lo que se acordó en La Habana. Simplemente al Gobierno no le gusta el PNIS porque salió de los Acuerdos de paz.