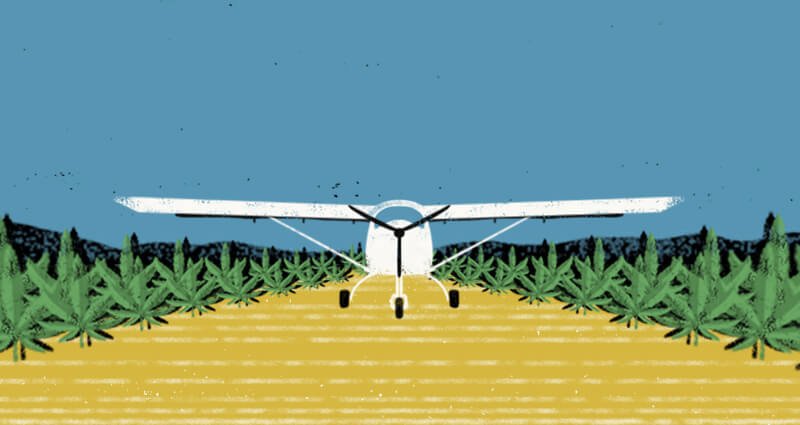Una entrevista con el abogado y académico que más sabe de drogas y derechos humanos en Colombia.

- Foto por: Santiago Mesa
Si hay algo que Rodrigo Uprimny haya hecho en su vida es estudiar e investigar sobre los derechos humanos y la política de drogas. Hoy es, sin duda, el abogado y académico más consultado en Colombia para hablar de ambos temas.
Abogado, doctor en Economía Política y magister en sociología política y socioeconomía, fue, por 11 años, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Hoy es el director del área de política de drogas del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.
De drogas empezó a escribir a finales de la década de los 80 y, desde entonces, ha cambiado de posición en muchos temas, menos en su crítica al prohibicionismo, según sus propias palabras. “Nunca me han dado un buen argumento para repensarlo”, comenta. Hablamos con él sobre el momento de la política antidrogas, las perspectivas de lo acordado con las Farc sobre el tema, las posiciones “progresistas” del gobierno de Juan Manuel Santos en el plano internacional y el futuro del narcotráfico.
El problema de las drogas fue uno de los puntos que más rápido se negoció en La Habana. Muchos lo han calificado como una declaración de principios más que un acuerdo transformador. Para usted, ¿qué tan progresista fue el acuerdo?
Hay algunos críticos diciendo que fueron muy tímidos. Yo no estoy de acuerdo, esa parte de los acuerdos es razonable dentro del marco de lo que se podía hacer en un proceso de paz. Este no era un escenario para tratar de reformar la política de drogas a nivel mundial, era un escenario para tratar de salir de una guerra y mejorar la política de drogas sabiendo que la prohibición de drogas a nivel internacional, al menos en cocaína, se iba a mantener.
¿Cómo explica usted lo que se pactó en La Habana?
Se pactaron cuatro cosas: modificar la política frente a sustitución de cultivos ilícitos haciéndola más razonable. Es decir, no criminalizar desproporcionadamente al cultivador, e invertir la lógica. En la política represiva, minimizar el uso de la cárcel y de la fumigación prefiriendo otras formas de erradicación forzada. Y articular todo eso a programas de desarrollo alternativo.
En materia de consumo, enfatizar un enfoque de salud pública y de derechos humanos, que es, dentro del marco de la prohibición lo que se recomienda. No criminalizar al usuario, no meterse tanto con los consumos no problemáticos, y fortalecer las campañas de prevención de consumos problemáticos y los programas de atención. Eso es más o menos lo que recomiendan los expertos.
En el tema de los narcotraficantes y las organizaciones criminales, tratar de mantener la idea de represión, ser flexibles con los polos débiles; y, con las organizaciones de narcotraficantes y la criminalidad organizada, generar mecanismos para que la represión sea más inteligente y más eficaz.
Y finalmente un llamado a una conferencia internacional. Pero eso era antes de UNGASS, para repensar la política internacional a partir de la experiencia colombiana.
Si uno lo mira así no es la gran revolución, porque en el tema de cocaína Colombia no puede hacer la gran revolución. En otros temas como marihuana hay mayor apertura, pero en cocaína creo que no, y el principal problema de narcotráfico en Colombia es la cocaína. Dado eso, lo que se pactó es bueno.
El acuerdo insiste mucho en el enfoque de salud pública, ¿eso puede interpretarse como una política de reducción de daño, que busque mecanismos para reducir el efecto nocivo de los estupefacientes en aquellos que deciden o son adictos a su consumo?
Eso me hubiera gustado un poco más, que el acuerdo, incluso a nivel de lenguaje, mencionara más activamente la idea de reducción del daño, pues está medio dicho. Al parecer eso no se incorporó de manera explícita por dos razones: porque en este tema a veces las Farc son muy puritanas, se involucran mucho en el tráfico, pero en el tema de consumo tienen una visión súper represiva. Y porque alguna gente decía ‘mire, Colombia ya tiene incorporada, en sus políticas técnicas, la idea de reducción del daño. Entonces puede ser un error llamar la atención aquí’.
¿Qué cree que hace falta para que se haga un debate con la coca como se hizo con la marihuana, que ya fue regulada para usos terapéuticos?
No tengo respuesta, nunca me la había hecho muy claramente esa pregunta, ¿qué explica que no hayamos sido un poquito más audaces? Pero hay algunas cosas que facilitarían un debate más tranquilo con la coca. La idea de los usos ancestrales, por ejemplo. Eso está más o menos aceptado, o no causa mayor discusión. Lo que habría que hacer es, y eso se ha ido haciendo un poquito ‘sin querer queriendo’, es una política de usos lícitos y alternativos de la coca fuera del uso ancestral, como el té de coca y otros productos. Ahí ha habido un lío fuerte, porque eso está en un limbo jurídico. Algunos dicen que eso no es posible porque la convención de Viena sólo permite legalizar el uso ancestral. Pero yo he defendido la tesis de que es posible una interpretación más flexible de la convención, tomando en cuenta otras normas de derechos humanos con las que uno podría defender eso. Lo que han demostrado Uruguay o Estados Unidos es que uno puede interpretar muy ampliamente eso y nadie va a reaccionar muy severamente. Con un uso medicinal no habría problema.
¿Después de UNGASS, hay más libertad para los países para pensarse las drogas? ¿Es un buen momento para implementar otro tipo de estrategias?
Estamos en un momento raro. Cuando uno estudia históricamente la regulación de drogas, yo creo que uno le puede aplicar mucho la teoría de la globalización jurídica del sociólogo portugués Boaventura Santos. Él hablaba de localismos globalizados, o sea, regulaciones locales que se vuelven globales. Y el tema de las drogas fue un localismo globalizado porque fue claramente inventado por Estados Unidos.
Ahora estamos en un momento raro porque en las Américas hay un espacio de experimentación muy grande, pues Estados Unidos, que es nuestro poder imperial, está muy abierto. Digamos que América Latina se ha vuelto, después de ser el modelo de guerra contra las drogas, el modelo de búsquedas alternativas y de experimentación en mercados alternativos de drogas tradicionalmente ilícitas. Así como Europa fue en algún momento el modelo de búsquedas de reducción del daño.
O sea, es un momento favorable para experimentar nuevas políticas o, por lo menos, más independientes…
Yo creo que sí hay más espacio. Si usted quiere regular de manera distinta, si no quiere penalizar a los cultivadores o al microtráfico sino tratarlo de manera distinta, todo el mundo lo va a admitir, siempre y cuando usted mantenga penalizada la producción y distribución hacia afuera. Lo que usted haga adentro de sus fronteras va a ser interpretado como ‘su manera de enfrentar su problema’.
¿Podríamos pensar que se está acabando la guerra contra las drogas?
Ahí yo soy un poquito menos optimista. Yo creo que sí estamos en un periodo de avances. Las aperturas que he visto en los últimos ocho años son enormes, en el discurso, en las experiencias. Pero las regulaciones se mantienen. UNGASS terminó siendo un fracaso en cuanto a la crítica dura al prohibicionismo, fue incluso duro meter lenguaje de derechos humanos; aunque sí produjo una mejor declaración que las anteriores convenciones de drogas. Pero ni siquiera se logró meter la prohibición de la pena de muerte en delitos de drogas no violentos.
A nivel global la cosa sigue siendo muy problemática. La conclusión es que, de pronto, el fin de la prohibición se va a ser por partes. Más que una gran conferencia internacional de la Asamblea de Naciones Unidas, donde se modifica radicalmente la convención única y la convención de Viena, lo que puede haber es un desuso, que vaya llevando a un progresivo abandono y a una autonomía creciente de los Estados.
¿Cree que el actual Consejo Nacional de Estupefacientes, liderado por el gobierno Santos, puede aprovechar este momento de apertura?
Yo tenía la esperanza, y creo que no era una esperanza infundada: que una vez ratificada la paz, Santos se volviera más activamente hacia el tema de drogas. Incluso, con el Nobel, uno diría ‘ahora, a pacificar la guerra contra las drogas’, o algo así.
Pero con el panorama actual creo que no. Lo que puede surgir en Colombia es una tendencia a limitar los avances en temas más morales en función de una probable coalición con sectores conservadores para tratar de salvar la paz. Eso va a tener efectos negativos sobre derechos sexuales y reproductivos y, sobre regulaciones más democráticas en drogas.
Entonces, ¿en lo que queda del gobierno Santos no va a haber mayores transformaciones?
Venimos de un momento donde hubo una gran distensión en el Gobierno, que es encomiable. En los próximos dos años, no veo a nivel nacional grandes aperturas. Va a depender, de pronto, de experiencias locales. Tampoco creo que vaya a haber una ‘derechización’, sino que no va a haber medidas audaces, o sea, como que el gobierno va a dejar hacer. Si un senador como Galán decide meterse en el tema de coca, lo van a dejar. Pero no va a haber un estímulo del Gobierno. Van a dejar a ver quiénes empujan y, si alguien empuja, no lo va a bloquear. Vamos a depender, por ejemplo, de la audacia de algunos congresistas que se apropien de temas, como el de mercados alternos con hoja de coca.
¿Cómo blindar medidas como la marihuana medicinal o la suspensión de aspersiones con glifosato?
Hay dos garantías que yo veo, pero todas son inciertas. Una, que depende de cómo quede la Corte Constitucional. Con una buena Corte esas medidas podrían preservarse (en menos de 6 meses deberán elegirse cuatro nuevos magistrados). Y, por otro lado, que logremos implementar ciertos aspectos el acuerdo de paz, que no es revolucionario pero, en perspectiva, sí es progresista. Esas dos patas ayudarían mucho.
¿Y qué hacer con las estructuras narcotraficantes: atacarlos, negociar con ellos? ¿Qué?
Esa es la tragedia. Uno sabe que combatir las organizaciones del narcotráfico no va a mejorar nada del abuso de sustancias psicoactivas. Sin embargo, el Estado tiene que combatirlas por sus efectos desestabilizadores en términos de corrupción, violencia, etc. Si uno tiene eso claro, tiene que tener una política más inteligente, que es, no tanto de reducción de la oferta de drogas ilícitas, porque se sabe que eso no sirve de nada, sino de enfrentarlas como los riesgos de una criminalidad organizada. Y si los va a enfrentar así, uno puede tener políticas que son muy difíciles de decir públicamente, pero son eficaces. Por ejemplo: a los microtraficantes, si no se meten con niños y no ejercen violencia, uno les dice ‘fresco’. Pero ‘ay de que se meta con un niño y que joda a alguien, le caemos, lo jodemos’.
Eso genera un efecto: quienes se mantienen en el mercado son “los mejores” criminales. Esas organizaciones no violentas, no predatorias de los menores, serían las que dominarían el mercado y, cada vez que entre una de las otras, estas mismas van a tener el interés estratégico de eliminarlas.
Ahora, si uno sale con eso para una campaña política perdió. Pero a mí me parece que esa debe ser la estrategia. Si uno mira un poquito el acuerdo de La Habana no dice eso explícitamente, pero más o menos esa es la idea, concentrarse en las organizaciones con mayor efecto violento y desestabilizador. Eso es lo que yo creería. Saliendo de la guerra, uno tiene un Estado más legítimo, más cohesionado, y puede tener políticas más inteligentes para enfrentar a esas organizaciones criminales, mientras salimos de la tontería de la prohibición. Tenemos que enfrentarlas, eso sí. Uno no las puede dejar crecer para que se vuelvan otro Pablo Escobar. Uno tiene que mantenerlas dispersas, reguladas, y con una forma de control policial. Eso hacen muchas policías locales en Estados Unidos.