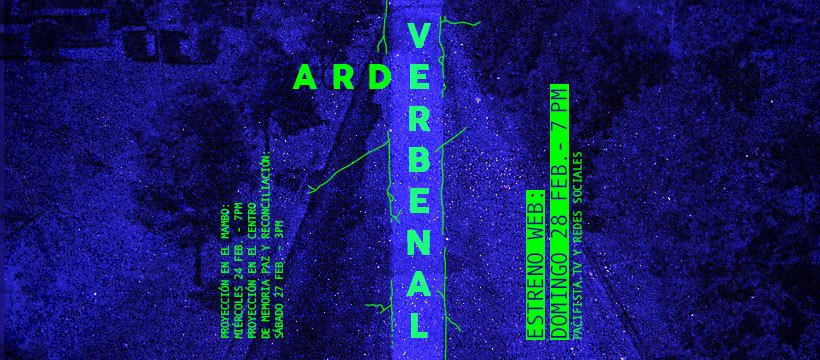Los vecinos pensaron que se trataba de un nuevo bloque paramilitar. Tuvieron que dar avisos parroquiales en las misas y repartir volantes para aclarar que solo eran jóvenes con buenas intenciones: dar clases de poesía, carpintería y periodismo para vencer el miedo.

Las huellas se ven calles abajo. Filas de criaturas negras, inmóviles, disciplinadas marcan territorio en las paredes de una zona de frontera entre dos veredas de Itagüí. Son hormigas pintadas con esténcil, sin más señas. Cerca, en medio de un camino de escaleras empinadas, está El Hormiguero.
Es una casa de primer piso que funciona desde hace un año como centro cultural en la vereda El Pedregal. Una zona que enfrentó hasta hace poco la disputa entre combos por el control de la droga, de las ‘vacunas’ y de la vida de quienes habitan ese cúmulo de edificaciones de ladrillo que se trepa en la montaña.
“Se me ocurrió hacer un esténcil y empezamos a llenar el barrio de hormigas. Solo teníamos aerosol negro y lo hacíamos por la noche. Como había gente que no nos conocía, lo vieron como una amenaza. Una señora nos contó que andaban diciendo que era un grupo paramilitar que estaba llegando al barrio, que se llamaba ‘las hormigas negras’. Fue un rumor como de tres o cuatro días y nos tocó salir y hacer publicidad parroquial. Me tocó hasta hablar al final de una misa; un poquito para hacer promoción y otro poquito para que la gente no se asustara”, cuenta Daniel Bustamante, un maestro en artes plásticas de 23 años, el creador del proyecto.
Entonces, las hormigas negras fueron algo así como un grito fundacional y el temor de los vecinos se transformó en curiosidad. Todo empezó en marzo de 2014 cuando Daniel decidió compartir con su barrio la casa convertida en taller de arte por la que les pagaba arriendo a sus padres. Quería hacer de ese lugar un espacio para enseñar a pintar, a hacer música, a bailar. Era una respuesta desde la gente a la ausencia de alternativas culturales y, de paso, sin vergüenza a la utopía, un medio para transformar el pedazo de mundo en que les tocó vivir.
Así llegaron sus primos, sus vecinos, gente que sabía hacer algo que los demás no. Decidieron que el espacio debía tener un nombre y se reunieron para discutir opciones. “Empezamos a hacer una lista –recuerda Daniel- y yo propuse unos rarísimos que a ninguno le gustaba. Entonces, buscamos en internet nombres hippies para centros culturales”. El Hormiguero apareció en una entrada de un blog titulada “86 nombres para un centro cultural hippie”. Estaba en el número 46 de una lista que incluía ideas como “El Carrusel de los arcoíris” o “La caza de Spinetta”. En todo caso, nada que ver con paramilitares, el barrio no tenía de qué preocuparse.
El Hormiguero sonaba mejor, entonces llenaron la idea de contenido. “Pensamos en que las hormigas trabajan en equipo y también en los niños que cuando van subiendo las escalas para las clases parecen hormiguitas por el camino”, dice Daniel.
Con el nombre decidido repartieron fotocopias, pegaron afiches, pintaron más hormigas y empezaron los talleres. “Así nos dimos cuenta que los volantes eran lo más efectivo para invitar a la gente a las clases. Los carteles no los leían y si nos íbamos tocando casa por casa, pensaban que íbamos a hablar de Jesús”, cuenta Sebastián Pabón, de 17 años, uno de los primos de Daniel, estudiante de licenciatura en Lengua Castellana y profesor del taller de lectura y escritura.
Y tenían razón, los volantes surtieron efecto. Los niños empezaron a llegar y El Hormiguero despegó. “Todo esto pasó porque decidimos no ser tan egoístas con lo poquito que sabíamos- explica Sebastián-. Luego empezamos a pensar en cuáles eran los problemas del barrio y nos dimos cuenta, por ejemplo, que la gente no estaba interesada en la educación superior. Pensamos: este estudia arquitectura, sabe de matemáticas, puede dar el preuniversitario y así lo creamos”.

Cultura para enfrentar el miedo
El Pedregal es una de las ocho veredas que conforman el corregimiento de El Manzanillo, el único de Itagüí. Su historia reciente ha esto atravesada por la confrontación armada que en las últimas décadas se extendió por todo el occidente del Valle de Aburrá. Esas veredas y barrios como El Guayabo, Calatrava y La Unión, fueron algunos de los más afectados y pusieron la mayoría de los muertos que llevaron a que en 2009, por ejemplo, Itagüí superara la tasa de homicidios de Medellín. En ese año, según Medicina Legal, se cometieron 332 asesinatos, cifra que recordó entonces los peores momentos de la guerra que libraron los paramilitares desde finales de los años 90.
Quienes hacen parte hoy de El Hormiguero vivieron de cerca esa época y los años posteriores cuando la disputa entre bandas se radicalizó. “Hace aproximadamente dos años la situación de orden público estaba muy delicada, era difícil subir tarde al barrio y los muchachos de los combos eran gente nueva, es decir, gente extraña de otros barrios lo que llenaba más de terror a la gente. A mí varias veces me pararon para preguntarme quién era yo y hace cuánto vivía en el barrio, obviamente toda la vida”, cuenta Daniel.
Pero después, tal y como ocurrió en Medellín, las cifras de homicidios en Itagüí empezaron a caer. “Luego de que atraparon a algunos y mataron a otros el barrio entro en una falsa calma –dice Daniel- pero seguían cobrado vacunas a las tiendas y a algunas casas. Cuando ‘El Hormi’ comenzó, te confieso, yo tenía un poco de temor ya que no sabía cómo se lo iban a tomar, pero fue muy positivo. Yo me acerque a algunos en diciembre de manera muy neutral. Para ese tiempo ya sabían quiénes éramos. Desde hace mucho no se meten al vecindario a cobrar, y cuando estamos por ahí nos ven con las camisas puestas y algunos nos saludan muy de parceros”.
Que la guerra cediera, más allá de cuáles fueron las razones, fue una oportunidad. “Nos tocó una lucha entre combos verraca, pero después como que hubo un chanchullo raro y de un tiempo para acá ya no dan bala. Entonces aprovechamos y vimos eso como una opción para acercarnos a esos pelados, para ofrecerles el arte como una salida”, dice Sebastián, el primo de Daniel.
Y así, sin el miedo que enfrentaron cuando todavía eran unos niños y escuchaban los disparos casi frente a las puertas de sus casas, lograron concentrarse en su proyecto y ganarse el respeto hasta de los violentos. Hoy son por lo menos 15 los jóvenes que dictan clases de cuanta cosa se les ocurre. Hay danza, poesía, carpintería y hasta un taller de periodismo comunitario. De las clases para niños pasaron a los adultos y esa casa, la de las hormigas, se transformó en un punto de encuentro, en la casa de la cultura que no paga el Estado.
“Al principio la respuesta de por qué hacemos esto era muy sencilla: que los chicos reciban talleres y que la gente encuentre otras enseñanzas. Era un deseo de compartir experiencias con otras personas. Yo he vivido toda la vida aquí y nunca ha habido un espacio para que tengamos otras visiones del mundo”, explica Daniel.
Pero con el tiempo la idea se fue transformando. De lo esencial: dictar talleres para que los niños y los adultos aprendan algo distinto a lo que encuentran en la escuela, pasaron a soñar con algo más. “Hemos ido descubriendo que a mí este espacio me sirve para transformarme. Espero que cada vez podamos hacer una transformación social mayor y que el barrio se vuelva una referencia de que el arte puede transformar la sociedad y es más efectivo para enfrentar problemas como la violencia”.

¿Y quién paga las cuentas?
Es jueves en la noche, turno del taller de guitarra. Cinco personas, todos adultos, se reúnen en la sala de El Hormiguero. La clase es gratis, como todas en ese espacio. Marco, el profesor, tiene 19 años, sus alumnos le agradecen y se despiden. Al terminar, pasa al cuarto de reuniones que también es salón de danza y de lo que sea que se necesite, agita una factura en su manos: “Nos pagaron los servicios”, les dice a sus compañeros.
Esta vez fueron los alumnos de guitarra, el próximo mes la plata puede salir de otro grupo, de vender sánduches o arroz con leche, en el peor de los casos, de sus propios bolsillos. Daniel pagó el arriendo hasta diciembre del año anterior cuando decidió que el proyecto tenía que seguir caminando por su propia cuenta.
Y así fue. En enero renunció a su trabajo y a su salario para emprender un viaje por Suramérica. Su idea: conocer iniciativas similares a la de El Hormiguero, hacer contactos, explorar posibilidades de financiación. Agarró una mochila, las botas que había comprado dos meses atrás y dejó todo en manos de sus compañeros. Ellos, con su propio impulso, lo han sostenido, como dicen entre risas “implantaron su propia dictadura”.
“Nos lo tomábamos como un parche de domingo, pero después empezamos a ver que la gente nos reconocía”, dice Sebastián. Y justamente las guitarras tuvieron mucho que ver en que, para muchos de ellos, El Hormiguero pasara a ser más que un parche. Fue en agosto del año anterior cuando decidieron preguntar por Facebook si alguien estaba dispuesto a donar una guitarra vieja que no utilizara. Recibieron 23 y así reemplazaron las guitarras de cartón que los mismos niños hicieron para empezar clases.
“Nos dimos cuenta que la cosa era en serio cuando llegaron las guitarras. Ya con todo eso aquí no podíamos decir que el proyecto se iba a acabar mañana”, recuerda Sebastián. Las donaciones han sido otro impulso. Han recibido materiales, pinturas, hasta varias hormigas de cemento que pintaron de colores y están ahora frente a la casa. Esas también marcan territorio, pero no asustan.
También han rechazado ayuda. Lo han hecho para no deber favores y evitar que su espacio se vuelva un instrumento para otros intereses. “Gente que está metida con política nos ha buscado para regalarnos cosas. En muchas ocasiones se han acercado y de verdad necesitamos lo que nos ofrecen, pero preferimos seguir vendiendo arroz con leche”, dice Sebastián.
Daniel, mientras tanto, continúa en su viaje. Ahora está en Bolivia y muy pronto seguirá “mochileando” camino a Brasil, apuntando en su libreta todo lo que quiere traer de regreso: “Tengo planeado volver el 7 de junio para poder aplicar todo esto que estoy aprendiendo. Vamos a hacer proyectos de Crowdfunding y llevó contactos con ONG, el resto de este año no voy a trabajar en otra cosa”.
Ahora trabajan para formalizarse como fundación para, en un futuro, hacer convenios o recibir recursos de instituciones que no pueden aportar mientras el proyecto no tenga una personería jurídica. Su apuesta ya superó lo elemental. “Desde hace tiempo nos empezamos a preguntar cómo incluir a la sociedad. El proyecto solito fue sacando necesidades que tenemos muy cerca. Lo que queremos es empezar una transformación cultural desde nosotros mismos”.