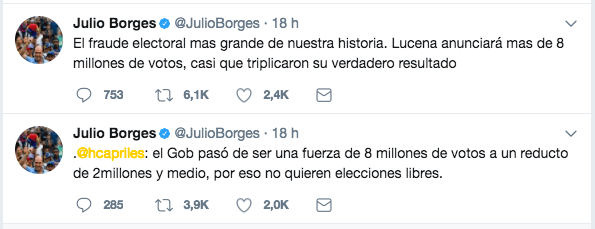La película que cuenta la guerra a través de los ojos de los niños.
- José Luis Rugeles director de Alias María.
La Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Acacc) escogió a Alias María, como la película que representará al país en la categoría a mejor filme extranjero en los Premios Oscar en el 2017. Alias María retrata de manera cruda el reclutamiento forzado, las angustias de los niños en medio de las balas y los bombardeos, los embarazos, los abortos y la maternidad en la guerrilla.
En Colombia, las filas de combatientes de los distintos grupos armados se han engrosado con niños que terminan siendo una simple cifra. Precisar cuántos menores han protagonizado la guerra es casi imposible, pero según el informe Como corderos entre lobos, del Centro Nacional de Memoria Histórica, el cálculo es más o menos así: 50.14% de los combatientes adultos de las Farc ingresó siendo un niño, en los paramilitares la cifra es de un 38.12% y en el ELN 52.3%. En otras palabras, los niños crecen en la guerra.
Alias María, que abrió el Festival de Cine de Cartagena (2015), ya compitió en la selección oficial y en la sección Un Certain Regard del Festival de Cine de Cannes. El recorrido ha sido largo, ha participado en más de 50 festivales en todos los continentes y ha ganado el premio Signis del Festival Internacional de Friburgo, Suiza; el Carmel a mejor película en el Festival Internacional de Haifa en Israel; el premio a Mejor Película en el Femi en Francia; el premio a mejor película en el Festival Internacional de Guadalupe y recientemente el premio a Mejor Guión en el Festival Internacional de Cine de Beijing.
Hablamos con su director José Luis Rugeles y con su productor Federico Durán. Ellos nos contaron cómo nació la película, qué quiere transmitir, cómo ha reaccionado la gente en el exterior y qué expectativas tienen con los Premios Oscar. Esto nos dijeron:
¿Cómo surgió la idea de la película?
J.R: En 2010, Diego Vivanco, el guionista de mi anterior película, me pasó un esbozo de historia que surgió de una investigación acerca de los niños en el conflicto. Me preguntó si quería dirigirla, y ahí arrancamos. Empezamos a hacer entrevistas de esta otra Colombia, de los niños combatientes y de las mujeres en la guerra. Era tanta información que uno no podía decir nada por querer contar mucho, pero nos dimos cuenta que la historia de esta María era recurrente y decidimos contar la película desde su mirada. Es niña, es combatiente, es mujer, madre y madre sustituta.
La película impacta porque nos acostumbramos a que nos cuenten el conflicto en las noticias, y ahí todos son hombres, guerreros, y esos son lo que se mueren, pero acá vemos niños…
J.R: Uno está acostumbrado a que le cuenten sobre la guerra y la guerrilla no con nombres, sino con cifras. Sabemos que son 12 mil cabezas de ganado, que ayer mataron 40 y que la próxima semana vamos a matar más. Eso es una estrategia de guerra, la desinformación. Lo que hacen es deshumanizar al otro y mientras no tengan humanidad es menos gente mala, entonces estamos bien. Tratamos de sentirlos (a los personajes). Teníamos claro que queríamos poderles poner nombres, saber quienes son, qué sienten, qué los mueve, qué les duele.
Cuando empezaron a investigar, a encontrarse con los niños y sus historias, ¿cómo les cambió la perspectiva de la guerra?
J.R: Deja uno de pensar que el conflicto es una cuestión binaria de buenos y malos y empieza a entender todo lo rodea nuestra guerra. A darse cuenta de que, primero, todos son víctimas, desde el soldado hasta el guerrillero.
En la película teníamos colombianos de todos los bandos: una exguerrillera ayudándonos en arte, un ex ‘para’ ayudándonos en la parte militar y un exsoldado que manejaba todo el armamento. Encontramos en todos una pasión por las armas impresionante, pero ninguno tenía dónde caerse muerto. El ideal de su patrón, del que tanto hablaban, se había perdido. Me di cuenta de que lo que necesitamos es ser escuchados, respetados y amados.
La empatía con el otro nos cuesta mucho. Quizás ver la guerra desde la perspectiva de los niños hace entender que quienes pelean son personas y por algo están ahí…
J.R: Claro. Hace rato estamos escuchando que estos manes son malos, que son el diablo. ¡Claro que son malos!, están en un medio hostil, estamos en una guerra, si fueran buenos no estaríamos hablando de lo que estamos hablando.
¿A qué invita la película?
J.R: Hay quienes ya no tiene nada que perder. La gente que realmente ha sufrido la guerra, como es el caso de una madre que entrevistamos y que perdió 3 hijos, está dispuesta a perdonar. Eso lo vimos. Y aparece gente a la que realmente no le ha pasado que solo tiene miedo, y por ese medio prefieren que la guerra siga allá, lejos.
Cuando te das cuenta de la cantidad de guerrilleros, que no alcanzan a llenar una tercera parte de un estadio, dices: mierda, somos muchos más y podemos no contra ellos, sino contra todo lo demás. ¿Cómo no vamos a asumir a esas personas?
A mí eso me pone a pensar y, cuando lo pongo en paralelo con la película, creo que lo único que grita la película es: coja un poquito de conciencia y reflexione.
¿Qué le han dicho las personas después de ver la película?
J.R: A la gente le parece inverosímil. Casi siempre hacen dos preguntas: primero, que si es verdad, y lo segundo, que de donde saqué a Karen (la protagonista). Los extranjeros, sobre todo, muy interesados por lo que pasa en Colombia, preguntan si es verdad que los niños están combatiendo así.
La película retrata una guerra vieja, que no tiene sentido…
J.R: Retrata a una guerrilla desgastada, después de todo ese tiempo. Los comandantes son chiquitos, las misiones las hacen niños, ya no importa casi nada. Hacen todo como mamados. Caminan los mismos pasos de hace 52 años, siguen las mismas costumbres: ir de un punto A, a un punto B, y al punto C y de regreso al A. Todo lo mismo, todos los días, una guerrilla errónea, en una guerra completamente errada.
El tema de la película les permitió trabajar con niños de poblaciones vulnerables, de ahí salieron los actores. ¿Cómo fue el proceso?
F.D: Cuando tuvimos la película avanzada decidimos hacer una segunda etapa de investigación, queríamos entender qué estaba pasando con el reclutamiento de menores. Toda la investigación se había hecho en función de mujeres que ya eran desvinculadas y desmovilizadas del conflicto, pero queríamos saber qué estaba pasando y buscar un lado positivo, teniendo en cuenta que esta realidad es tan asfixiante y tan poco esperanzadora.
Encontramos que una de las cosas que pasa cada vez más es que el reclutamiento tiene que ver con que los adolescentes no tienen muchas esperanzas ni muchos modelos a seguir. Entonces, es de alguna manera voluntario. El reclutamiento se vuelve una salida. No ven mucha opción, es más, se convierte en una opción muy válida irse a un grupo armado.
¿Qué decidieron hacer?
F.D: Encontramos la manera de hacer unos talleres de teatro bastante masivos. Entrevistamos cerca de 1800 niños, hicimos talleres de teatro con 400, y durante los talleres habían una o dos personas del equipo de casting que estaban con cámaras grabando. Después de hacer los talleres nos juntamos, revisamos todo el material y escogimos 15 pelaos que eran los que más funcionaban para los papeles.
¿Y qué pasó después?
J.R: Después de este ejercicio nos dimos cuenta de que se podían replicar esos talleres, de ahí nace lo de Más niños menos alias. Nos fuimos para Granada, Meta, a replicarlo con otras personas en otros proyectos. Después de terminar la película intensificamos el trabajo mostrando la película como un detonante para tener charlas con adolescentes en colegios e instituciones.
¿Qué expectativas tiene ante los Oscar?
J.R: La película se niega a dormir. Cuando creo que ya fue, vuelve a la vida. Los Oscar son otra revitalización y la película llega con más bríos, con más fuerza, más actual, con mucho más poder. Creo que llega en un momento que hay tanta confusión por todos lados, que la gente del extranjero no sabe si querernos u odiarnos, ni nosotros lo sabemos, todos nos estamos odiando, el Sí y el No, y los que tal vez.
Y cuando salgamos de este enredo y podamos empezar a construir la paz, ¿qué historias habrá que contar?
J.R: Si hiciéramos Alias María cuando se firme la paz, sería una película sobre la memoria, sobre lo que sucedía en Colombia. Sería una película sobre lo que contaron en todos estos meses de reconciliación, una película histórica que no es tan dolorosa.
Yo creo que se nos va a abrir un poco la paleta para seguir hablando de memoria, pero sobre todo, yo creo que en un futuro próximo esto va a quedar a un lado y vamos a empezar a mirar hacia otro tipo de historias, otros de nuestros comportamientos que se vuelven importantes para narrar. Seguiremos hablando pero ya no va a ser desde la selva. Pero siempre va a estar el conflicto, nacimos en él.
F.D: Hay una responsabilidad de empezar a hablar de las personas que están en las historias y conectar con la parte emotiva del espectador.