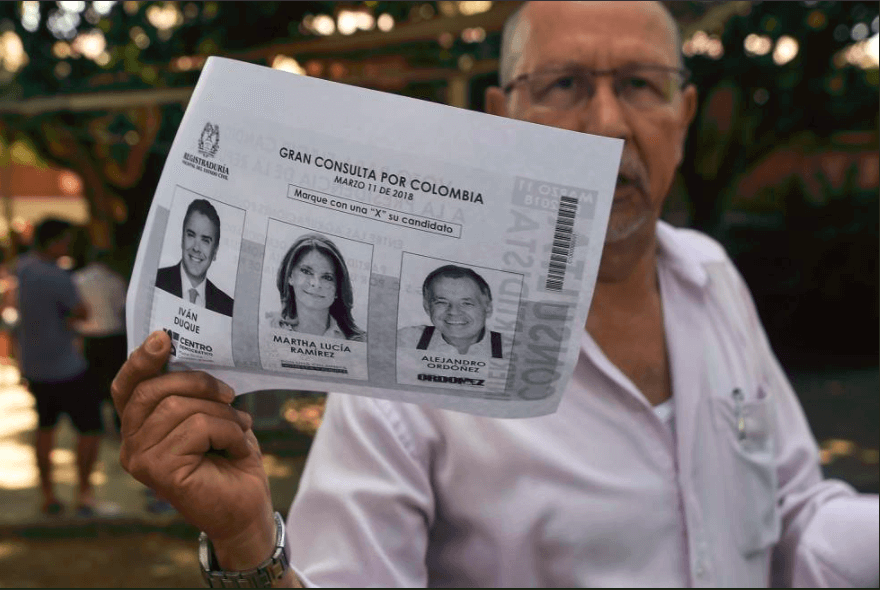En 1987, el gobierno de Virgilio Barco encargó a diez académicos la tarea de indagar por la violencia que arreciaba en el país.

Por María Camila Rincón
Al conflicto armado no se le puede decir adiós sin una buena dosis de historia. Y ese fue el desafío que asumió la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, creada por el Gobierno y las Farc en la mesa de conversaciones de La Habana (Cuba). El 21 de agosto de 2014 se instaló el equipo de 12 académicos escogidos por las partes para narrar el origen y la naturaleza de la guerra; y el trabajo concluyó en febrero del año pasado con un documento de 809 páginas: “Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia”.
Ese mandato de reconstruir relatos sobre nuestra violencia no es una novedad. Hace 29 años hubo un experimento parecido: la Comisión de Estudios sobre la Violencia, también ambientada por una negociación de paz con las Farc y el acuerdo del cese al fuego con el M-19, el Ejército Popular de Liberación y la Autodefensa Obrera. Sin embargo, hay fuertes diferencias que atraviesan a las comisiones de 1987 y 2014, empezando por el contexto.
Eran los días en que la violencia daba pasos agigantados en el país. Mientras el narcotráfico reinaba, el grupo Muerte a Secuestradores (MAS) llevaba cerca de cinco años perpetrando crímenes. El acecho del paramilitarismo ya pesaba sobre la recién nacida Unión Patriótica, el partido que se había creado en 1985 como salida política de los diálogos de paz. A la sombra, los paramilitares crecían y los ‘bombazos’ empezaban a marcar a una generación.
Fue en 1987 cuando Fernando Cepeda, el entonces ministro de Gobierno de Virgilio Barco, dejó en manos de diez expertos la labor de diagnosticar la violencia en el país y formular una serie de recomendaciones. El resultado sería el informe “Colombia: violencia y democracia”, que propuso la existencia de múltiples violencias. Ya no era una sola ni tenía una única dimensión, como se había venido abordando en trabajos anteriores. De tal manera que los comisionados plantearon la violencia política, urbana, intrafamiliar, de crimen organizado, contra las minorías étnicas y la relación que este fenómeno guardaba con los medios de comunicación.
Gonzalo Sánchez, hoy director del Centro Nacional de Memoria Histórica, fue el encargado de coordinar a este grupo de comisionados, que se conocerían como los “violentólogos”, aunque no todos los fueran. Este historiador recuerda que la pluralidad de perspectivas, enfoques y disciplinas fomentó la discusión sobre el análisis que debían desarrollar. Y así fue como dieron con la decisión de abrir la noción de los diferentes tipos de violencia.
Jaime Arocha, antropólogo; Álvaro Camacho, sociólogo; Darío Fajardo, antropólogo; Álvaro Guzmán, sociólogo; el general (r) Luis Alberto Andrade; Carlos Eduardo Jaramillo, sociólogo; Carlos Miguel Ortiz, filósofo; Santiago Peláez, ingeniero; y Eduardo Pizarro León Gómez, sociólogo, fueron los integrantes de la Comisión de Estudios sobre la Violencia.
El informe estuvo listo en cuatro meses y se entregó al gobierno Barco en un acto privado. El reto de trabajar con ese límite de tiempo fue aceptado, en parte, porque la conversación entre el mundo académico y el estatal era muy limitada para la época. La idea de asumir un informe propositivo que se pensara un país diferente los entusiasmó. Sin embargo, eso implicó que no pudieran recorrer todo el país y que le dieran un lugar prioritario a la necesidad de transformar las instituciones estatales en su investigación.

“En ese momento el discurso de las víctimas no tenía la importancia de ahora. La sensibilidad estaba en cómo cambiar las instituciones porque los marcos de organización política eran del siglo XIX”, argumenta Sánchez. ¿La razón? El proceso de paz que se negociaba requería “una transformación institucional para la entrada política de la insurgencia que hablaba de un Estado estrecho y represivo”.
Jaime Arocha recuerda que, para cumplir el plazo de los cuatro meses, en la primera sesión se acordó que “ninguno se pondría a hacer disquisiciones teóricas porque eso enredaría el trabajo”.
También hubo una preocupación por el lenguaje. “Queríamos que la publicación fuera lo más clara posible porque la opinión colombiana tenía que entender lo que nosotros estábamos diciendo”, afirma Arocha. Y allí, insiste, hay una diferencia radical con la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, creada en 2014. Según Arocha, “los artículos de la comisión actual son de un enredo lingüístico impresionante”.
Al estar inmersos en el contexto de una salida política al conflicto con las guerrillas, los expertos del 87′ decidieron hacer una distinción entre las violencias que eran negociables y las que no. “Posteriormente, esa idea se fue complejizando, porque las posibilidades de la negociación eran enormes”, apunta Arocha. En lo que coincide Sánchez: “había cosas que aparecían como no negociables pero que en el contexto surgían dudas. Por ejemplo, el narcotráfico. ¿Qué hacer con eso?”.
Queríamos que la publicación fuera lo más clara posible porque la opinión colombiana tenía que entender lo que nosotros estábamos diciendo.
Sin embargo, la discusión pública sobre el informe de la Comisión del 87 no fue tan amplia como se hubiera deseado. “Se quedó en la academia y la prensa. El informe pasó a ser parte de los currículos de asignaturas de conflicto armado”, sostiene el profesor Jefferson Jaramillo Marín, que ha investigado las diferentes comisiones creadas para indagar por la violencia. Un fenómeno que para él se repite con el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.
“Hay que empezar a debatir ese archivo público del dolor en Colombia, de la paz y de la resistencia que conforman todos los informes de las comisiones”, explica Jaramillo. Por eso cree que de la comisión de 2014 debería discutirse en más escenarios, pues, a diferencia de sus antecesoras, es la única que ha nacido de un acuerdo y no de una iniciativa unilateral del Gobierno.
¿Cultura de la violencia?
Uno de los debates que se desató con el informe de la Comisión del 87 fue que las interpretaciones condujeron a la idea de que en Colombia existía una cultura de la violencia. Según explica Jaramillo, “los comisionados reconocieron que no era su intención, pero ese planteamiento -producto de la lectura- derivó en que nuestro hábito cultural era ser violentos”. Tal vez esa fue la razón para que las recomendaciones del documento estuvieran encaminadas a fortalecer “una cultura de la democracia y a la necesidad de pensarla como un elemento central para derrotar la violencia”.
Gonzalo Sánchez recuerda que cuando la mayoría del grupo se refería a la cultura de violencia “lo hacía de una manera mucho más simple: de reconocimiento a una larga tradición violenta”. Según él, ninguno pensaba que la naturaleza del conflicto era una cultura o una fuerza de inercia que venía de la sociedad y no era transformable. Para Jaramillo, “se dejaron abiertas muchas cosas”.
La preocupación por las poblaciones étnicas
Una de las grandes fortalezas que tuvo el trabajo de la Comisión del 87 fue el protagonismo que le dio a los indígenas y afrodescendientes. Según Jaime Arocha, “hubo un enfoque diferencial de estas poblaciones como sujetos de oprobio de la violencia y tuvieron un capítulo particular”.
Este comisionado relata que cuando se dio cuenta de “la absoluta ausencia de enfoques sobre los pueblos étnicos” decidió cambiar su énfasis y desarrollarlo apoyado en el trabajo de Adolfo Triana y Alejandro Reyes Posada. Tanto así que después del informe de 1987, el académico continúa trabajando el tema por su lado y señalando lo poco que posteriores comisiones históricas adelantaron al respecto.
Hay que empezar a debatir ese archivo público del dolor en Colombia, de la paz y de la resistencia que conforman todos los informes de las comisiones.
El tránsito hacia la Constitución de 1991
Cuando se estaba produciendo el informe, la discusión sobre la Asamblea Nacional Constituyente ya daba sus primeros pasos. Gonzalo Sánchez lo define como “una inesperada convergencia histórica”. Por eso, “muchos temas se cruzaron y terminaron siendo soporte para el debate público de las reformas que traería la constituyente”. Por supuesto, uno de ellos era la necesidad de reformar las instituciones.
Por su parte, Arocha resalta el enfoque sobre los pueblos étnicos porque “de las recomendaciones de esa comisión se derivan buena parte de los artículos del 91 sobre la diferencia cultural de las comunidades afro e indígenas”. Y allí coincide Jaramillo, pues “el haber evidenciado el tema de la violencia contra los territorios étnicos tiene repercusión en la Constitución”.
Sánchez resume la coyuntura como un momento en el que había “apertura mental, apertura institucional y apertura política a escuchar propuestas de país. Y eso fue lo que tratamos de hacer”. Hoy el escenario es distinto y el peso de la guerra ha ganado bastantes kilos. Por eso, hay tanta reserva y, si se quiere, escepticismo frente a la paz. En esa línea, muchos le criticaron a la Comisión Histórica de La Habana que su informe pasó desapercibido.
Por ejemplo, el columnista León Valencia escribió en la revista Semana: “¿por qué su informe no ha levantado ninguna polvareda en el país y en el exterior? Porque es un informe inane. Porque no toca a nadie, porque nadie se siente aludido”. Y ese es el problema: ni la sociedad ni la opinión pública pueden seguir esperando a que un informe, o incluso la Comisión de la Verdad que se viene, los estremezca. La tarea ya la han hecho años ininterrumpidos de violencia.
Las comisiones o grupos pueden seguir dando cátedra y escribiendo millones de páginas, pero aún falta que la preocupación de “¿por qué nos seguimos matando?” encuentre asidero en los de a pie. Ahí está el sentido de cada palabra.