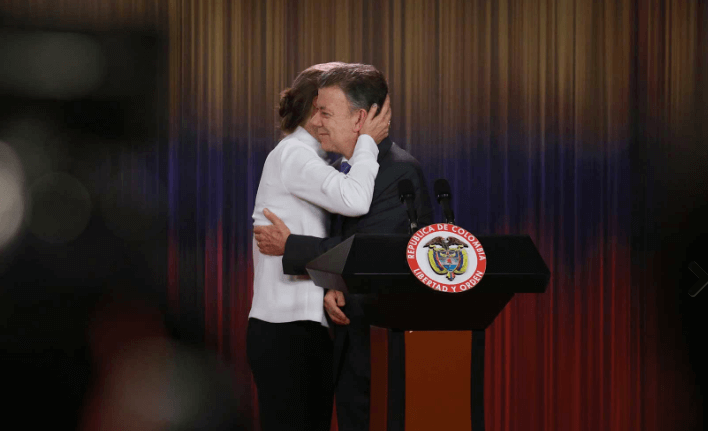Exguerrillera. Lideresa. Perseguida. Reclutada. Lucía lo ha sido todo pero en silencio. A eso ha obligado la violencia en Colombia, donde cada semana se asesina a tres líderes sociales y cada cuatro días a un excombatiente.
Este texto fue publicado en Cerosetenta. Para ver el original haga clic aquí.
Por: Carol Sánchez
“Yo ni siquiera sabía cuántos años tenía. Me vine a dar cuenta de que era menor de edad cuando me llevaron a Medicina Legal”, cuenta Lucía, excombatiente de las FARC que entró a la guerrilla cuando tenía 11 años y se escapó a los 17. La llamamos Lucía, así ese no sea su nombre, porque para ella decir quién es, mostrar su rostro y contar dónde vive significa peligro.
Aunque a sus 32 años es lideresa y presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda en la que vive, su pasado la obliga a guardar silencio. Confesarlo, cree, le quitaría la legitimidad que ha construido durante años en su comunidad. También calla porque está segura de que otros excombatientes la buscan para matarla desde 2003, cuando pasó de guerrillera a desertora.
Esta historia no es sólo sobre Lucía. Es sobre los excombatientes que llegan a ser líderes de sus comunidades pero no pueden revelar datos de su pasado porque en Colombia la violencia nos obligó a acostumbrarnos al anonimato.
***
Mientras en el pueblo que desde hace 10 años Lucía llama suyo –mi pueblo, dice– vuelan globos blancos, ella está cocinando, junto a un grupo de mujeres, para todos los pobladores. Es el día de la conmemoración de una masacre perpetrada por las Farc a inicios de los 2000, cuando ella todavía era una niña en armas. En cada globo, una frase escrita: lo que se quiere dejar ir para que no duela más.

Son 13 mujeres en total y todas conforman la única Asociación de Mujeres de la región. Desde hace tres años, trabajan para crear trabajos dignos para las pobladoras del corregimiento, por eliminar la violencia intrafamiliar, por demostrar que la mujer no está obligada a quedarse en casa. Todas quieren, también, que su trabajo sirva para que los hogares destruidos por cilindros bomba dejen de ser muestra del abandono y empiecen a reconstruirse para albergar retornados.
Lucía solo lleva 8 meses como socia y ya es vicepresidenta de la junta directiva. No es un mérito autoimpuesto, “ella es una mujer que lo impulsa a uno a moverse. Una líder. Es fundamental para lo que estamos haciendo”, reconoce Amanda, una de sus compañeras.
Sara, presidenta y fundadora de la asociación, fue quien la invitó a unirse. Lo hizo antes de saber que Lucía había estado en las Farc y se lo reafirmó cuando lo supo. Es la única del pueblo que conoce su pasado de excombatiente. Para ambas, este es un ejercicio de reconciliación. Lo mantienen en silencio por temor a las reacciones.
“Yo estaba una vez en la Alcaldía y un funcionario dijo: “es que a nosotros nos toca convivir con esos gran hijos de no sé cuántas”. Yo hice cara de que eso no era conmigo, pero dentro de mí pensaba, si eso sienten, ¿qué pasaría si se enteraran de que yo soy una de esas?”.

“El objetivo de nuestra asociación es transformar el pueblo. Que entendamos que este es un territorio de paz que se construye con acciones positivas”, dice Sara. Y fue precisamente la insistencia de estas mujeres la que llevó a que, por primera vez, se conmemorara la masacre. Antes, la determinación había sido la misma que la de Lucía: recordar sin hacer mucho ruido para que la memoria no afecte el presente.
Por eso, cuando Lucía llegó a este pueblo en el 2009, se enfrentó a una realidad que no por decirse en voz baja se desconocía. Escuchaba de la masacre, de los cilindros, de los desplazamientos, y pensaba “si yo hubiera sabido el daño que estaba haciendo, hubiera preferido morirme”. Pero en este corregimiento el daño ya estaba hecho, “ahora tocaba pensar en reconstruir”.
Eso ha hecho. Desde hace casi cuatro años, Lucía también apoya al municipio al proceso de Familias en su Tierra, un programa del Gobierno nacional que busca generar garantías para que los desplazados regresen a sus hogares. No es solo la culpa la que la mueve, es también el saber que no está destinada a ser lo que fue.

***
Tres líderes sociales asesinados cada semana –462 entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de enero de este año, según la Defensoría del Pueblo–. Un excombatiente asesinado cada cuatro días –112 desde la firma del Acuerdo de Paz, según el Consejo Nacional de Reincorporación Componente Farc–. Lucía cumple las dos condiciones: para ella el riesgo es doble.
Aunque ha habido muchos análisis que intentan explicar por qué están asesinado a líderes sociales, las causas de las muertes de excombatientes son mucho más difusas. No es un asunto nuevo. Sergio Guarín, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), dice que la razones no estuvieron claras ni siquiera antes de que se firmara el Acuerdo de Paz. Durante años, muchos combatientes de todos los grupos armados se desmovilizaron de manera individual y Guarín estima que fueron asesinados unos 3 mil. Lo que hay, por ahora, son hipótesis. Cuatro en particular: que reincidieron en actividades criminales; que tienen deudas pendientes con sus grupos armados; que tienen información muy valiosa para esos grupos (rutas, nombres, responsables, por nombrar algunas); o que otros grupos armados los declaran como objetivo militar. Esta última aplica sobre todo para las Farc, dice Guarín, que tienen una estrategia política.
Aunque la de líder y la de excombatiente no son categorías excluyentes, parece que se trataran como tal, al menos, en los conteos de asesinatos. “Es bueno dejar las dos etiquetas separadas para efectos de evaluación de riesgos. Si una persona cumple con las dos condiciones, el Estado debería brindarle mayor protección porque en el momento en que llegan al conteo de muertos ya es poco lo que se puede hacer”, explica Guarín.
Y eso es, precisamente, a lo que Lucía le teme: ser una más en una lista, en cualquiera en la que la pongan. Su caso, incluso, es más complejo: tiene doble riesgo pero, como es desertora, en FARC ya no la reclaman como excombatiente así lo sea. Sin embargo, es esa misma exclusión la que le ha servido para mantener el anonimato.
Ella, además, se acogió al modelo de reinserción individual, que buscaba mantener a los excombatientes lo más alejados posible de las zonas en las que combatieron. El modelo de desmovilización del Acuerdo de Paz fue diferente: la desmovilización fue colectiva y el Gobierno se quedó con los nombres de los desmovilizados. Es ese sentido, para que un excombatiente recientemente desmovilizado pueda ser anónimo tendría que no haber sido visible en el proceso de reincorporación, no haber vivido en un ETCR y estar lejos de la región en la que actuó.
“Tres líderes sociales asesinados cada semana. Un excombatiente asesinado cada cuatro días. Si se cumple con las dos condiciones, el riesgo es doble.”
El riesgo de Lucía es distinto. Para ella, el peligro no es que la maten por excombatiente, sino por desertora. René Hertz, delegado de Farc ante el Consejo Nacional de Reintegración, asegura que eso es muy improbable, “estamos en un proceso de reconciliación y de tender puentes”. Sin embargo, asegura que las personas que salieron de las filas antes de la firma no son sujeto de los beneficios del Acuerdo, como la amnistía, y que “deben ser conscientes de lo que hicieron para responder en la legalidad”. En otras palabras, están por su cuenta.
***
Lucía se sacó con sus propias manos y una hoja de afeitar el implante anticonceptivo que le habían puesto en el brazo mientras estaba en la guerrilla. Tenía 22 años y quería ser mamá. Todavía se ven las cicatrices: tres líneas rectas, como rasguños de un animal.
–¿Lo sacaste tú misma? Debió salir mucha sangre.
–No, yo ya ni sangre tengo.
El día en que se lo pusieron conoció a Pablo Catatumbo y contó al total de las mujeres en su columna: 21. Recuerda que a todas les pusieron el mismo aparato por orden del jefe guerrillero.
Su plan nunca había sido quedarse tanto tiempo en el monte. Vivía con su familia en la zona rural de Florida, Valle, y entró pidiéndole a uno de sus primos –ya guerrillero– que se la llevara luego de una pelea que tuvo con su papá. Un impulso. Un pedido no muy descabellado para una niña que toda su vida había visto a las Farc pasar por el patio de su casa.
El cruce de caminos que de Florida conduce al Cauca, al Tolima y al Huila, siempre ha sido un corredor estratégico para las economías ilegales. Por eso, la zona era clave para la guerrilla y para el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y, aunque su mamá le rogó llorando que no se fuera, Lucía cambió el patio de su casa por las armas de quienes lo transitaban.
Hoy es el mismo primo que se la llevó quien la busca para matarla. El mismo que le prometió que iba a ser entrenada como miliciana para luego salir a cumplir funciones urbanas. El mismo que, seis meses después de llevársela, le dijo que ya no podía salir “porque el miliciano que consigue ‘socio’ estando en el grupo ya se queda como combatiente”. Cuando Lucía dice ‘socio’ está hablando de una pareja. Tenía 11 años y su compañero “40, 28, yo ya no recuerdo”. En todo caso, ella era una niña y él un hombre adulto.

Dice que nunca se sintió obligada a ingresar a las filas. Lo ve como una decisión autónoma y ni siquiera se cuestiona el hecho de que era menor de edad. Pero, así ella no lo sienta como un reclutamiento forzado, lo fue. Según Guarín, no hay forma de que un menor ingrese de forma voluntaria a ningún grupo armado. “El DIH prohíbe cualquier tipo de reclutamiento de menores de edad porque se entiende que no tienen las condiciones psicológicas ni sociológicas para manifestar si quieren unirse a un actor armado”, afirma.
Lucía ingresó a la Gabriel Galvis, una de las cinco columnas móviles del Bloque Occidental de las Farc, reconocida por los múltiples secuestros que realizó. La columna actuaba en el Valle y el norte del Cauca y era comandada por alias ‘Leonel Paz’; el Bloque, por Pablo Catatumbo –hoy miembro de la dirección del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y senador de la República–.
“Yo me fui con la ilusión de que nos iban a enseñar enfermería. En cambio, me entrenaron en lo que no debían”. Durante un año hizo curso como explosivista y francotiradora. Una de sus tareas era hacer cilindros bomba. El recuerdo le pesa. Así fue destruído el que ahora llama ‘su pueblo’. Y, aunque Lucía nunca escuchó de esta masacre mientras estaba en las filas, ahora sabe que por la misma época en la que fue perpetrada a ella y a sus compañeros les pidieron hacer 100 cilindros.
Para ella fue normal. Se había acostumbrado a obedecer órdenes. Sus superiores decían: “ustedes tienen que aprender a matar a sangre fría, sin tener lástima”. “Y hubo un tiempo en el que yo me acostumbré”, dice, “pero ya cuando tuve a mis hijos, hice un cambio muy grande. Yo no quiero que ellos tengan la infancia que yo tuve”.

Si Lucía entró a las Farc luego de un desencuentro con su papá, se escapó luego de uno con su mamá. En seis años como combatiente, solo pudo verla una vez. Fue suficiente. Una visita le bastó para darse cuenta de que tenía que salir. “Mi mamá se estaba volviendo loca, decían que se ponía una chancla de una y otra de otra y así se salía a la calle. A mí eso me partió el alma, y eso que yo ya no tenía corazón”.
Al volver le dijo a su ‘socio’: “mano, mire que mi mamá está muy enferma y yo me voy a ir. No sé cómo, pero me voy a ir”. “Usted de acá sale muerta”, le respondió. Pero él murió primero. En un combate, le dieron un tiro en la cabeza mientras estaba al lado de Lucía. Eso le dio más razones para escaparse.
Empezó a pensarlo todo: qué ruta tomar, qué casas evitar, qué caminos minados no transitar. Se pasaba los días planeando. Pasó a la acción el día en que se robó una ropa de civil de una casa y la escondió esperando el momento justo. Ese llegó un día en que por quedarse dormida en una guardia la mandaron a cargar 250 viajes de leña. El castigo lo volvió oportunidad y en uno de los viajes dejó el machete, el uniforme, el fusil, las pecheras y se fue.
Después de cuatro días caminando y escondiéndose, volvió a la casa de su mamá, pero allí solo estuvo unas horas porque sabía que la perseguían. Se fue, entonces, para Cali y siguió escondiéndose por meses hasta que se cansó. El tedio y el miedo la obligaron a entregarse a una estación de Policía en el 2003.
Lo primero que hicieron fue comprobar que Lucía sí era una excombatiente y que no solo buscaba los beneficios de la desmovilización individual. Reconoció a los jefes guerrilleros, dio pistas de dónde y cómo operaban, fue a Medicina Legal y allí se enteró de que era menor de edad. “Estando en la guerrilla a mí el tiempo se me perdió”, dice.
“Dice que nunca se sintió obligada a ingresar. Lo ve como una decisión autónoma y ni siquiera se cuestiona el hecho de que era una niña. Pero, así ella no lo sienta como un reclutamiento forzado, sí lo fue.”
Para el proceso de reinserción, la mandaron a Bogotá, en donde pasó casi dos años entre el Bienestar Familiar y hogares de paso. Luego, le dieron trabajo como secretaria en el ICBF y, por primera vez, supo lo que era tranzar con dinero.
El paso inmediato del monte a la ciudad no fue positivo: además del dinero, también conoció las drogas y el alcohol. Por eso, la echaron de su trabajo y le tocó vender todo lo que tenía para sostenerse a ella y a su adicción. Cuando se le acabaron los ahorros se fue a Pradera, Valle, muy cerca de Florida, donde estaba su mamá. A ella no volvió porque sabía la estaban esperando para matarla.
En Pradera conoció a su esposo y decidieron buscar fortuna en otro departamento. Probaron suerte en una y otra vereda hasta que llegaron a este pueblito en donde el café se seca en las calles y los arrieros llevan la remesa.
En agosto de 2018, Lucía volvió a ver a su mamá después de 14 años. Durmieron en la misma cama y el último día de la visita se levantaron a las 4 de la mañana para ir al terminal juntas. La historia se repetía –la mamá se quedaba mientras que la hija se iba–, pero, esta vez, ninguna de las dos lloró rogándole a la otra que se quedara.
Tras semanas de haberse ido, a su mamá la llamaron para amenazarla: insisten en que ella sabe que Lucía está viva. El silencio no es superstición es, si acaso, pura supervivencia.