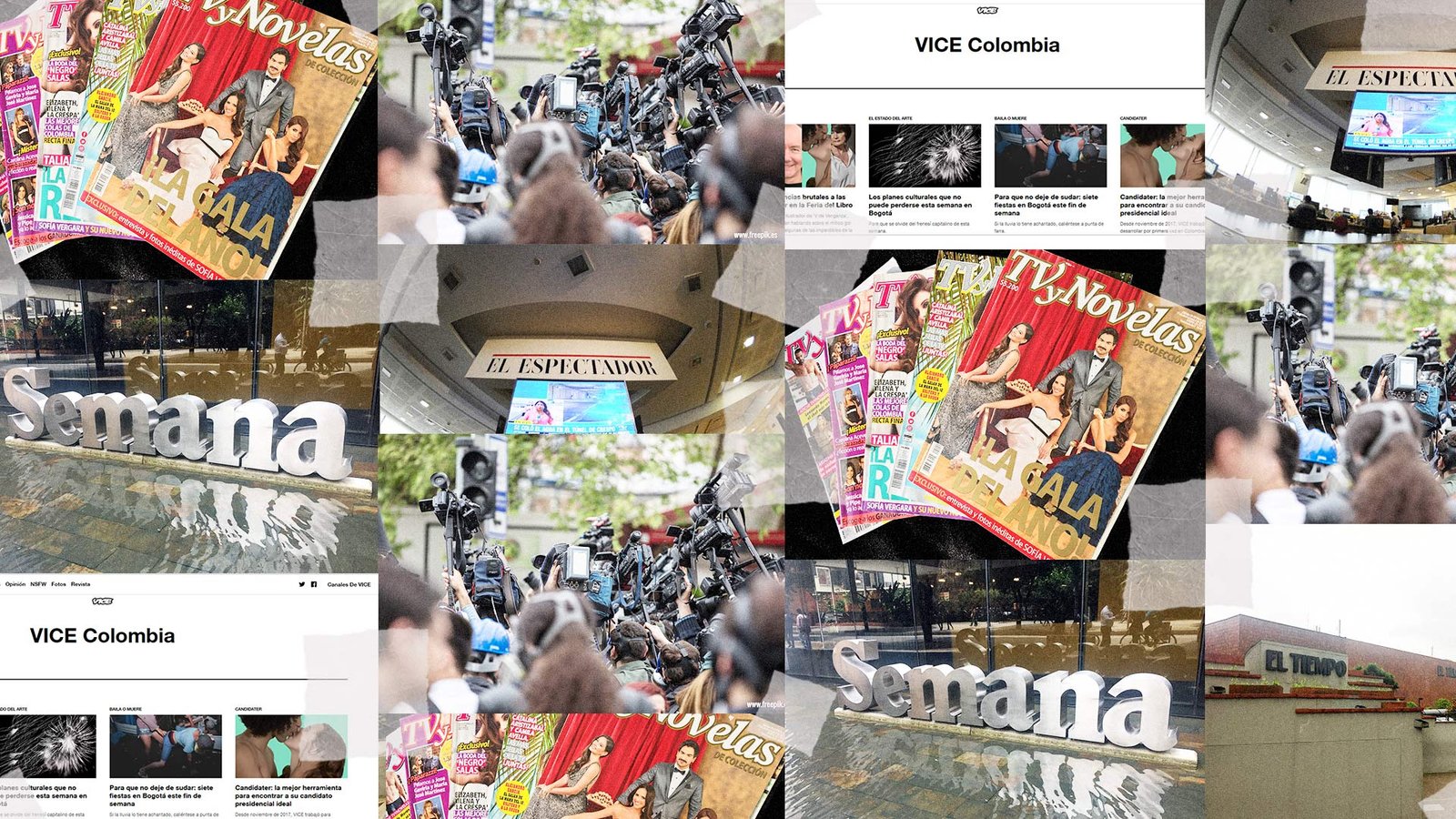El gran misterio de la información perpetuándose y experimentándose a sí misma desde el inicio de los tiempos seguirá irresuelto.
Abril 17
Tuve que sacar al Quijote del cuarto. Me miraba desde la mesa de noche como con aire señorial. Desde hace días (semanas) me aguarda mamotretudo y yo he logrado esquivarlo. Sé que llegaré a él eventualmente. Mas aún si la alcaldesa opta por extender la cuarentena. Ella habla de restringir la movilidad, pero para efectos prácticos…
En su entrevista de hoy en Caracol con Juan Roberto Vargas (y lo de entrevista hay que ponerlo entre comillas) dijo que estábamos hablando de la vida. De la muerte. Que con esto no se juega, decía ella pedagógica.
Últimamente que pienso en la muerte me imagino una posteridad (ilusa, inútil, ficcionada, pues morir no será sino apagar el switch de conciencia humana), una posteridad en la que tengan encuentro todas las almas, las conciencias de dos patas, en un gran recinto universal.
Abril 18
Es sábado. Alguien corta el pasto a lo lejos y en esta casa el ruido de guadaña ha sido sinónimo del arrullo de las tardes.
¿Cómo sería ese encuentro en la posteridad; esa reunión en un recinto infinito con todas las almas de las gentes? Imagino a reunidos raperos, a pintores expresionistas, escritores españoles de siglos marchitos, escritores ingleses olvidados, rapsodas, bufones, malandros, monjas, esclavas; imagino a peregrinos, a tranquilos campesinos que pasaron por el mundo sin dejar registro, a felices mujeres ateas, a tristes individuos desahuciados por los bancos (y por el falso amor), a estafadores de casinos, fetos, a banqueros, a pequeños montoncitos de células dispuestas que alguien alguna vez llamó abuela, abuelos, hijos, hijas, artistas plásticos que fracasaron y un grandioso etcétera.
Alguien imaginaba alguna vez ese salón eterno: los artistas, dispuestos como en una sala de espera, miran fijamente el número rojo del turno digital que avanza con cautela. Aquí el tiempo no cuenta. Cada tanto una voz en el altoparlante llama con un nombre propio conocido:
“Shakespeare, William. Favor acercarse a la ventanilla y recoger su título de reconocimiento”.
Los presentes aplauden –algunos con resentimiento, otros con genuino rencor–.
“Lispector, Clarice”.
“Nazareno, Cristojesús”.
Etcétera, etcétera.
Solo me resulta interesante esa imagen porque levanta preguntas sobre el valor en el arte. ¿Cómo serían las discusiones dentro de esa sala de espera de juzgado? ¿Quiénes tomarían la palabra? ¿Quiénes la respetarían? ¿En qué idioma se comunicarían los artistas? Y así.
El gremio del arte suele ser neurótico, pensando todo el tiempo en la posteridad y la gloria eterna. Cosa absurda desde dónde se vea. La eternidad es despiadada y si existe algo así como la gloria, solo se puede alcanzar en escalas humanas (aunque la idea de gloria siga siendo el nerviosismo).
Y si hablamos de reconocimiento, ¿nombraría el altavoz celeste y burocrático los nombres malditos de la historia? ¿Cómo se desplegaría la maldad dentro de ese intrincado sistema de memoria?
“Uribe, Álvaro”.
“Castaño, Carlos”.
Etcétera.
19 de abril
Es media noche y afuera los perros ladran. Y, mientras ladran, el gran misterio de la información perpetuándose y experimentándose a sí misma desde el inicio de los tiempos seguirá irresuelto (para eso existen los misterios, para que no se resuelvan nunca). Y el tránsito de la información contenida en la primera célula, en la primera cadena de ADN, que se reprodujo, y se reprodujo y se multiplicó y tomó caóticos caminos, hasta pasar por nosotros, seguirá su curso a pesar nuestro y logrará reproducirse incluso cuando el virus (este o cualquier otro) haya exiliado al aire de los cuerpos, y avanzará y quizás consiga almacenarse –la Información– fuera de sí, no ya en la memoria sino en la escritura, y seguirá su curso durante mucho tiempo más, el que sea necesario, y los papeles se hayan incendiado y pueda dormir –la Información; porque la Experiencia en este punto ya habrá muerto– en servidores imposibles, guardados bajo hielo –pero el hielo es agua, y el agua es vida–, hasta que la gravedad, por fin, consiga estriparla y no quede nada, ni una huella, ni una luz, ni un soneto, ni una Gloria, ni Esperanza, ni una Diana que recuerde.
El riesgo que corrimos fue vivir: vivir siempre.
Domingo, tarde.
Recordatorio: manejar con cautela la embriaguez en la escritura.
Santiago aparece por acá.